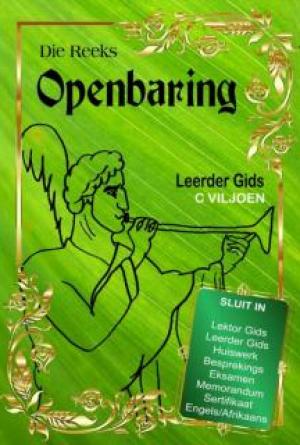La Rata
Marta entró por la puerta de mi oficina. Qué cara más tensa la pobre. Esa cara de chuica sin lavar que se le veía siempre. Como si no hubiera arcoíris para ella. Solo nubarrones. Debí darle un poco de agua. Ahora le habían robado el Buda que siempre colocaba sobre la papelera y una agenda diseñada con pensamientos ilustres de futbolistas, santos y estrellas de cine. Como Jefa de la Sección, le respondí que lo haríamos de inmediato. Reuní a la gente, mostré un rostro indignado y prometí castigos. Ninguno de los presentes pareció conturbarse por mis amenazas: todos aparentaban la misma incomodidad y vergüenza.
Los días pasaron sin nuevos robos. Estaba claro que cuando dicté mis amenazas, se remeció la conciencia del ladrón infame. Sin embargo, “La Rata”, como fue denominado el pillo, volvió a sus andadas el día que tembló en todo el país. Aprovechando la huida de los funcionarios, el clima de susto, los gritos en los corredores, se concentró en su deporte favorito. Esta vez hubo varios robos significativos: el celular de Laura, la tarjeta de crédito de Fabián y la calculadora digital de Julio, que había comprado en Miami, y muchas cosas más que produjeron una reacción furiosa.
Algunos colgaron rótulos en las paredes visibles de la oficina con lemas absurdos como: “El lugar de trabajo es un templo de lealtad”, o el manido “Respete lo ajeno”. Alguien dibujó una rata antropomórfica que hundía sus garras en las gavetas de los escritorios, pero muy pronto ordené su retiro: nuestra Sección es un sitio público y nadie debe saber lo que ocurre en sus adentros. Otros –como yo–, reflexionamos sobre las acciones de La Rata y llegamos a la convicción de que ésta nos trataba de comunicar con sus robos no solo una fijación perversa, sino un franco repudio.
El Buda de Marta, por ejemplo, era un símbolo maravilloso para ella, e invocaba su renuncia a comer carne de toda especie. “El Buda no es tan importante, sino que he sentido una burla”, contaba en cada oportunidad. Y era un hecho que todos nos habíamos acostumbrado al Buda sonriente sobre la papelera de la oficina de Marta y poseíamos clara la posición de ella respecto de la carne y la desgracia de poseer mataderos en el mundo. Reconocer que alguien lo había extraído para zaherirla, era aceptar que se estaban pisoteando esos valores, creencias y gustos de nuestro equipo de trabajo. Lo mismo sucedió con el celular de Laura que constituía para ella un artefacto sin el cual perdía a cada instante su rumbo.
Aunque pronto la vimos estrenando uno más elegante que el anterior, no en vano nos dijo que el robo era una represalia por ser ella una mujer solicitada por muchos amigos y pretendientes. Fabián, enojado por lo acontecido, también había comunicado su preocupación de que hubiera una persona capaz de odiarlo por llevar una simple tarjeta de crédito, ya que no había forma de usarla, gracias a todos los mecanismos de seguridad que la protegían contra el más descarado uso. Julio maldecía a quien se había llevado su 79
compleja calculadora. Enriqueta, humillada por la pérdida del retablo de su familia –su marido amado e hijos ya universitarios, como todos sabemos–, no podía concebir el tipo de maldad existente en arrebatárselo. “Es algo tan sagrado y personal”, dijo con los ojos enrojecidos.
***
Coincidimos, luego de varias discusiones, en no dejar nada íntimo o valioso en el escritor io, es decir, nada que pudiera tentar a La Rata: un posible enfermo. La sugerencia, pese a su eficacia, fue acogida a regañadientes: nadie quería sentirse opreso en un sitio de trabajo donde se supone lejano el perfil del ladrón y, más aún, del sociópata que teníamos al frente.
Coordinamos con los vigilantes para que las cámaras instaladas en los pasillos nos pudieran indicar movimientos sospechosos. Pero nadie mordió el anzuelo. ¡Los que entraban y salían éramos nosotros mismos! Esa falta de razones sobre un hecho tan trivial, tan ínfimo, nos produjo excesiva turbación, la turbación que no le dábamos a los graves problemas del planeta. Las dudas nos terminaron agotando y, al fin, impulsados por nuestras ocupaciones, seguimos trabajando con áspera tranquili dad, entre las chanzas de siempre y las expectativas de cada rincón del mes.
La mañana que Rivas, el pobre misceláneo inmigrante, nos llamó al patio de desechos, se nos volcó el mundo encima. No podíamos creer lo que veían nuestros ojos: amontonados sobre papeles rotos y porquerías, estaban nuestras pertenencias, pero hechas pedazos. El retablo de la familia de Enriqueta –una de las pérdidas más groseras–, había sido aplastada por una suela brutal, varias tarjetas de crédito habían sido recortadas con tijeras, el Buda estaba destripado, mi fotografía de mi viaje a Aruba era un desastre...
la lista era enorme y nos puso los pelos de punta. ¿Quién nos odiaba tanto?
¡Fue necesario al fin que la empresa contratara a un detective! Y se inició una investigación tan penosa como necesaria. El misceláneo que halló nuestros enseres en la basura fue el primero en comparecer. Ramón Castro, el detective, lució todas las argucias ante Rivas, pero no fue posible que se declarara culpable. No por ser inmigrante habría de cantar a la primera acusación injusta, como a muchos les sucede. El trabajo entonces se tornó complejo. Cosa que nadie quería. Y una mañana el detective apareció en nuestra Sección con cámaras fotográficas, equipos sofisticados y cuestionarios especiales par a hacernos preguntas a todos.
Yo fui la primera que se sentó en la silla de los analizados, y lo hice para que todo el personal se sintiera en el mismo deber de hacerlo. El detective, un logrero profesional a ojos vistas, me quiso profundizar con un menú de preguntas que todos sabemos por las series de televisión. Mis respuestas no comprometieron a nadie. Como todo el mundo, el mismo vendaje sobre los ojos.
***
80
A los días, los demás fueron pasando a la oficina de Castro. Lo cierto es que muchos salían aprensivos, misteriosos, llenos de tensión fría. La jornada laboral, antes tan pintoresca y fértil, fue desembocando en una especie de silencioso movimiento en un campo de concentración. La desconfianza se allegó con miradas que jamás había visto de mis subalternos. Las risas coloridas de las secretarias se mudaron en muecas de maniquíes. La conversación se tornó un horroroso intercambio de frases sin brillo e intensidad. “Sí, no, deme, tome, está bien, ya veo, más tarde, hasta luego…”. Se constituyeron grupillos con intereses misteriosos. Grupillos que tenían sus secretos o formas de ocultarse. La presencia de Castro en la compañía era una suspensión de la normalidad y una amenaza que preferíamos obviar para no darle poderes inmerecidos sobre nuestra vida.
Animada por la incertidumbre, y completamente consciente del daño que se nos hacía a todos con la permanencia del detective en nuestro lugar de trabajo, yo misma fui a hablar con el Gerente p ara que escuchara mis razones. “Amalia –me respondió paternal después de escuchar mis argumentos–, sus consejos siempre han sido muy prudentes. Pero en este caso ya no podemos echar atrás. Nuestra compañía no puede permitir esos delitos”. Su perorata terminó con un hecho increíble: La Rata había llegado hasta su despacho y se había robado su computadora portátil, la cual, según su modus operandi, habían encontrado los misceláneos en el basurero hecha añicos. “¡Todos queremos al culpable!”, concluyó diciendo mientras le temblaba el párpado izquierdo.
Ante lo expresado por el jerarca no hubo insistencia de mi parte. ¡Qué iba a replicar! Sin embargo, luego de treinta días de pesquisas, sucedió lo impredecible: un nuevo misceláneo (el anterior había sido despedido por sospechoso), encontró la querida navaja multiuso del detective en el basurero de la empresa, totalmente deshecha. Era como si una fuerza brutal hubiera actuado en el resistente artefacto. La reacción de Castro fue penosa. El rudo policía tomó la navaja (o lo que quedaba de ella), y la estrujó en la palma de sus manos, logrando farfullar una incoherencia, que bien pudo ser una amenaza, un insulto, mientras se rasgaba un lagrimón del rostro.
A partir de ese día, se accionó entonces la maquinaria de la investigación como se activa una draga para excavar en zonas profundas.
Castro me llamaba a todas horas convencido de una hipótesis, y el Gerente me requería para que yo considerara el hallazgo, alegre de contar con un sabueso como Castro entre los empleados. (Nada alegra más a un jerarca que poseer a todos los funcionarios de una organización bajo un escrutinio que prevea, incluso, los movimientos más triviales. Algunos hasta se podrían sentir entusiasmados por saber intimidades sórdidas que solo llegan a presumirse en pesadillas.) Lamentablemente, yo destruía con facilidad los argumentos de Castro. Había mucho de fantasía en cada nueva forma de plantear una posible acusación. Era más fácil considerar que duendes, alienígenas o fantasmas fueran la razón de tanto desastre que confirmar las insinuaciones del detective, siempre tan alejadas del insólito proceder del mundo.
***
81
Una noche, a la salida del trabajo, Castro me invitó a cenar. Antes de responderle con una negativa –
jamás habría aceptado una compañía de ese calibre por puro divertimento–, me dijo muy astuto que ya había pescado una hipótesis incontrovertible sobre lo sucedido. La tentación fue más ávida que la repulsa natural que me había inspirado el detective, y accedí a acompañarlo solo para reírme una vez más de sus torpes especulaciones. En el fondo, para ser honesta, nunca creí que tuviera realmente algo nuevo en mientes. Ya en el restaurante, debí oír de Castro un rosario de palabrería inútil (mezcla de piropos encubiertos hacia mí y relatos delirantes sobre antiguas pesquisas), hasta que le exigí abreviar su molesto discurso.
–Usted me tenía que hablar sobre una hipótesis, Castro –le rematé exhalando un suspiro de fastidio, y sin ninguna compasión por su visible soledad crónica, que requería aliviar de cualquier modo.
–No quería referirme de inmediato a “nuestro asunto” –me dijo suspicaz.
–Yo sí –le lancé con una pizca de desprecio y mirando naturalmente mi reloj.
–Es curioso –me sonrió haciéndose el interesante–. Lo supe cuando volví a mirar mi preciosa navaja multiuso doblada como si fuera de arcilla. La idea de que no era posible un delincuente de esa proporción entre la compañía debía ser considerada...
–¿Y cómo llegó a esa conclusión? –le pregunté haciendo bailar mi tenedor en el plato.
–No fue fácil –dijo él limpiándose los labios con sus dedos–. Debí entender las pulsiones más oscuras...
–¿Las pulsiones más oscuras? –le respondí precavida.
–Tuve que estudiar qué significaba cada objeto perdido y destrozado para cada uno de ustedes –
señaló parsimonioso–. Retratos, celulares, tarjetas de crédito, calculadoras, revistas de modas, libros de autoayuda... Todos tenían en común un signo fatal de reproche. Fue un trabajo arduo pero productivo. Hoy sé mucho sobre la gente de su compañía. Y he descubierto –como para escribir una tesis–, que los más inofensivos enseres expresan furias y tensiones insospechados del corazón o el alma. Su linda foto sobre Aruba, por ejemplo...
–No prosiga –lo interrumpí incómoda.
–¿Y qué me dice del retablo de Enriqueta? –me sentenció infalible–. Encontré que el esposo es un borrachín y que nunca está en casa. ¿Y sus hijos? ¿Saben sus hijos que ella existe?
–De acuerdo –le susurré bebiendo de mi vaso de agua–. Dejémoslo así.
–¿Y qué me podría decir de la calculadora de Julián? Recuerde que estudió estadística y que en su más hondo interior solo ama el océano, la libertad de unas bellas islas, la noche bajo las estrellas. Es muy poco probable que todo esto lo encuentre en los gráficos, promedios...
–¡Ya sé que usted sabe! –le repliqué con temor a desgañitarme.
82
–Pero dígame algo sobre el celular de Laura, ¿sabe usted bien que paga para que la llamen? Jamás tendría un solo amigo esa superficial. Lo que le canta a su teléfono es la más grande basura que he oído en mi vida.
–¡Basta! –le exigí, pero más bien como deseando escucharlo todo con una resistencia hipócrita.
–No voy a dejar de decirle lo que era la estatua de Buda para Marta, la falta total de anhelo en la vida que había en el fondo de esa barriga hueca. ¿Y las tarjetas de crédito de Fabián? ¿No son los clavos del moderno crucificado que es el implacable consumista?
–A usted también le robaron –le recordé recurriendo al obvio incidente de hace unos días.
–Sí. Yo también soy parte –me espetó palmoteando el mantel floreado de la mesa, y algo asustado por mi señalamiento.
–Yo le diré lo que representa su navaja multiuso –le lancé envanecida de poder quitarle también al detective la máscara, después de sentirse el psicólogo de toda la gente.
–Mire usted... –me dijo tartamudeando.
–¿Hay algo más innatural –lo interrumpí alzando la voz con firmeza–, inservible y ridículo que una navaja multiuso? ¿No representa lo que usted es en el fondo: una mezcla de sacacorchos y destornilladores que hacen del mundo un lugar más impenetrable?
–¡Excelente! –me felicitó–. Es casi lo que iba a decir –agregó humilde. Luego tomó una hogaza de pan y la partió.
–Ya usted es parte de nosotros –le abrevié con actitud temeraria.
–Claro –dijo pensativo–. Mañana mismo pongo la renuncia y me alejaré de ustedes cuanto pueda. Es obvio que esta enfermedad se contagia.
Los dos sonreímos con una tranquilidad liberadora. Habíamos llegado a un punto donde no podíamos albergar más presiones. Ya no había razón para más frases groseras ni miedos escondidos. Pero yo continué después de un momento de comunión o de hermoso equilibrio mientras acabábamos los platos de espaguetis.
–¿Sabe usted que ya no podrá detenerse, Castro? –le pregunté sin mirarlo a los ojos. Esos ojos de insensible comadreja.
–Eso también lo he considerado –respondió el detective encantado con el sabor de los espaguetis–.
Pero me gustaría saber a dónde me llevará todo esto.
–Nadie lo sabe –le dije clavando mi tenedor en la salsa–. Algunos en la compañía consideran que tal vez esta epidemia es solo el comienzo de algo más grande y terrorífico.
–¡Cómo! –se exaltó ingenuo el detective.
–No lo reconocemos, detective, pero en el fondo queremos estar desnudos.
83
Máscaras
Era uno de esos días viernes en el banco y la fila avanzaba lenta. Rostros cansados, urgidos, protestaban en el silencio o enseñaban muecas y sonrisas nerviosas. La fila tenía un extraño diseño en forma de laberinto con líneas paralelas que vigilaban los guardas. Había que seguir los trazos en el suelo, muy disciplinados, como robots. Quienes se iban separando, sin saber, eran avisados con premura: “Siga la recta, doble, no se aparte”. Un fastidio.
Podía leer una revista de vez en cuando (siempre las llevo en mi maleta), pero renunciaba pronto a la lectura: el calor de la atmósfera bancaria, el pasito de tortuga, la pose rígida que debía mantener; todo era inadecuado para concentrarme. Algunas mujeres, sin embargo, hablaban afanosas. Se mostraban entre ellas, como gran acontecimiento, los últimos chistes que les llegaban a sus teléfonos celulares, o pensamientos que las enternecían: “Una lágrima de amor limpia tu alma durante todo el año... una lágrima de perdón te alimenta para esta vida y la otra... una lágrima de ira te funde el corazón…”. Comentaban, ejecutivamente (porque parecían ejecutivas), las cualidades del órgano lacrimal, muy motivadas, aunque escépticas. Por otro lado, veía a los cobradores que viajan en moto –esos que tienen cara de presa de asaltantes callejeros–, a la chica con el pantalón apretado y la blusa breve, muy segura de ser mirada todo el tiempo, y quizá por eso arisca y ocupada en quitarse el eterno mechón que la tortura sobre el rostro.
Veía a los que son muy pobres y solo han venido a cambiar un chequecito cuyo triste monto les debe alcanzar toda la quincena. Y no me gustaban algunos, para ser sincero, porque no me incitaban ninguna imaginación, ni ternura insidiosa. Tal era el caso del hombre que tenía al frente, y que leía su periódico con una parsimonia y ecuanimidad fuera de lo común. Me molestaba la manera con la que sus manos, largas y blancuzcas, volteaban las páginas, no sin antes toser con una decencia imponderable. Creo que el tipo, pequeño, calvo y ya entrado en años, de nariz curva y boca ínfima, demostraba un excesivo control.
Era el único de la inmensa fila, como pude descubrir, que no ponía cara de torturado, y que gozaba de una técnica particular para salvar el tiempo. Asumí que leía una noticia fuera de lo común, y me arqueé sobre su hombro para determinar lo que lo hacía sentirse tan bien. Me enteré que el hombre leía la página de Internacionales, una noticia sobre el último acto terrorista en algún remoto país, ilustrada con las imágenes de la tragedia: mujeres y niños arrojados sobre una carretera polvorienta, gestos dinamitados por el dolor, emisarios de la cruz roja, un decorado de edificios con hondos boquetes negros. Me pareció absurdo dedicarle incluso el tiempo vacío en una atmósfera bancaria a una noticia como esa, pero ya era tarde: el tipo había sentido mi presencia curiosa detrás de él.
84
–Este mundo va a estallar pronto –me sonrió en espera de mi consentimiento, y muy relajado, como si hubiera aprendido a conservar el aplomo en algún templo budista.
–Si seguimos por ese rumbo... –le insinué aburrido y mirando mi reloj.
El hombre advirtió mi prisa y me hizo una valoración misteriosa con esos ojos fijos y diplomáticos, que no amistosos.
–Si no se puede avanzar es mejor ceder –me dijo asintiendo–. El corazón es el que se resiente.
–¿Cómo dijo? –le pregunté.
–El corazón –me explicó–. Hace quince días vi a un pobre hombre desplomarse a causa de un infarto mientras aguardaba en la fila. ¿Cómo puede la gente vivir de esa forma? ¿Por qué no tiene más tranquilidad?
–No estamos en el paraíso... –dije sombrío.
El hombre, que dijo llamarse Esteban, supuso terminada su lectura. Ya tenía a un interlocutor. Me pareció el tipo de persona que se deleita hablando en cualquier ruta del mundo de sus asuntos triviales.
–No es el paraíso –me dijo colocándose el periódico debajo de su brazo–, pero tanto nos hemos convencido de que este mundo no es el paraíso que el pobre de verdad es un infierno.
Al terminar de decir esto, rió estrepitoso, seguro de haber proclamado una genialidad.
–¿Por qué no podría ser este banco –continuó más pulcro–, en este momento, un lugar más hermoso, incluso más espiritual?
La última expresión del hombre me había perturbado. No me interesaba escuchar esa clase de fraseología religiosa de bolsillo que aprovechan algunos prosélitos burdos en cualquier sitio del planeta.
Prefiero a los que critican los montos en su recibo de luz.
–Viera usted que no me interesa la religión –le arrojé incómodo.
–Ah, yo no soy religioso –me silbó casi al oído.
–¿En serio?
–Ningún mundo aquí o allá. Este es el que importa.
–Estoy de acuerdo –le asentí mirando el reloj, y sabiendo que la fila, a pesar de mi conversación con Esteban, no avanzaba.
–Tranquilo –me dijo más serio–. Me encantaría poder verlo más apacible. No resisto la tribulación de la gente. La alteración desorbitada de hoy día.
–¿Y cómo se supone que podría estar más apacible? –le pregunté.
La pregunta lo hizo verme con sospecha.
–Quiero decir –me explicó de inmediato–, que me gustaría tener la medicina contra el malhumor de todo el mundo. A veces creo que soy un poco filantrópico. No me haga caso. De verdad que esperar en esta fila lo hace decir a uno boberías...
–¿Trabaja por aquí cerca? –le pregunté.
85
–Sí. Soy oficinista en una agencia de viajes. Así me gano la vida. “Agencia Fénix le desea un agradable vuelo a su destino” –teatralizó divertido–. ¡Es el lema! Me gratifica ver el rostro de la gente cuando tiene la idea de viajar, de irse lejos, de visitar otros países. La gente encontrará problemas dondequiera que vaya. Pero me encanta esa ingenuidad en el rostro del turista. Hasta podría llorar de misericordia.
–¡Disfruta su trabajo! –le afirmé.
–Claro –me respondió muy animoso–. De todo se aprende.
Avanzamos unos pasos en la fila. Los cajeros, relajados ante la muchedumbre de clientes, acometían la tarea con severo detalle. A estas alturas, el hombre se me había representado un oficinista común, que debía estimar su aburridísima tarea de todos los días. Por alguna intuición, sin embargo, supe que mentía implacablemente. ¡No sé de dónde me llegó ese dato! Siempre he olido el embuste en las más presumidas fachadas. Toda esa parsimonia, ese afeite de hombrecito pulcro y de oficinista sosegado, esa vocecilla correcta, poseían, en algún punto, una mancha de falsedad. El hombre prosiguió:
–Y usted, ¿en qué trabaja?
–Soy profesor de Educación Cívica.
–Ah –me dijo–. Qué bueno.
–No lo es tanto si se gana tan poco.
–El dinero es nuestro problema básico, ¿cierto? –me dijo–. Contra lo que digan los idealistas, el dinero puede sacarle una sonrisa estúpida a uno y un halago amistoso al prójimo.
–El dinero... –suspiré.
–¿Y es usted infeliz por no poseerlo en abundancia? –me interrogó.
–Como todo el mundo –le aduje cansado de ofrecerle respuestas.
–A mí el dinero no me hace falta –me dijo–. Con lo que gano es suficiente. No hay que darle tanto valor ni adjudicarle el poder de cambiar nuestra vida, cuando, ni con millones, habríamos de hacerlo.
–No creo que usted hable en serio –le dije asfixiado por la espera–. Me parece que usted solo aparenta, Esteban.
El hombre tosió antes que yo terminara. Vi que sus ojos ser tornaron agudos y considerablemente odiosos. Esa careta de amigo ciudadano se empezó a derretir.
Los guardas seguían empecinados en que los clientes mantuvieran la fila en procesión perfecta. De pronto avanzamos un trecho. No estábamos muy lejos de ser atendidos. Casi por ese hecho inminente, supuse que había sido cruel con Esteban y le exclamé:
–Disculpe mi tono. Es que no soporto hacer filas... De veras...
El hombre me había dado la espalda y había abierto su periódico en señal de repudio. Entendía que había cometido una estupidez, pero había intuido su mentira. Algo guardaba en su mente, en esas manos que apretaba el periódico con cierta ansiedad fría, en esa frente calva y rugosa donde se reflejaba la luz viciada del banco. Por un momento creí que no me iba a contestar. Entonces me dediqué a mirar la chica 86
de pantalón ajustado. Ahora llamaba por su teléfono y le decía a su receptor que estaba desfallecida y que no iba a aguantar lo suficiente. Los clientes seguían entrando, el viernes se iba diluyendo en sones de máquinas infernales allá afuera, vapores fétidos, apretujones.
–No hay problema –me dijo de súbito Esteban–. Todo está bien. Usted no me ha afectado en lo más mínimo.
Contra lo que hubiera esperado, el hombre ya había arrollado su periódico, otra vez dispuesto como locuaz recepcionista.
–Me alegro que no se haya ofendido –le exclamé–, pero usted tiene razón, a todos nos falta tranquilidad.
–¡No señor! –me confesó acercándose un poco e inclinando su cabeza lisa en forma solemne–, usted es quien tiene razón. ¡Yo soy un mentiroso!
Al acabar de decir la última palabra le sonreí sorprendido. Ya no quería oír más confesiones.
Esperaba que todo acabase para irme.
–No es necesario que me cuente –le musité golpeando con mi mano uno de sus curvos hombros.
–No crea –me interrumpió–. Usted ha sabido desenmascararme. Ni soy un oficinista ni vendo boletos de avión.
–Vea usted pues –le dije con fastidio–. No importa. Usted habrá tenido su razón para decir que lo era. Y lo cierto es que para nada me interesa esa situación.
–¿No le interesa saber en realidad quién soy? –me preguntó con un deleite obsceno y haciéndose el misterioso.
–De veras –le repliqué temeroso de que me revelase una identidad absurda, tan absurda que me hiciera sentir náuseas.
–Pues no soy un hombre tranquilo –me siguió diciendo sin escucharme–. Con un poco de brutalidad me conformo. Odio a la gente como a la misma peste. Y ese odio me ayuda a vivir, a respirar. El odio es el mejor amigo de la existencia porque nos impulsa a ser diferentes a todo el mundo. Yo no quiero ser un semejante, Dios mío. Mire usted a toda esta gente. ¿Le interesaría ser semejante a ella?
–Daba la impresión de que usted era un hombre amigable –le dije observándolo con más detención.
La fila avanzó unos pasos. Se acercaba nuestro destino. Vi que el hombre se restregaba una mano larga y asquerosamente sedosa sobre el rostro.
–Mire usted –me confesó humilde–. A veces tengo miedo de mis deseos y me digo a mí mismo que soy solo un simple hombrecito de oficina para que estos no me martiricen, y de que soy amigo de la paz, y del sentido común. Pero cuando estoy entre la multitud, aislado, metido en mi propia carne atormentada, tengo proyectos que me escalofrían, imagino escenas que me perturban la conciencia y no quedo conforme sino hasta ejecutar mis infinitos rencores reprimidos.
87
Algo tembloroso, buscó en su periódico y me señaló un reportaje sobre un asesinato que no había podido ser esclarecido hasta hoy. Debí leerlo con falsa curiosidad para complacerlo. Leí entonces que l a falta de móviles lo convertía en uno de tantos crímenes que permanecerían en el misterio.
–Es uno de tantos asesinatos –le dije.
– Parece un crimen inútil –me susurró–. Solo parece que no había ninguna razón de hacerlo,
¿entiende usted?
–¿A qué clase de barbarie hemos llegado? –dije solo por automatismo.
–¡Ninguna barbarie! –gruñó con el rostro violentado por un mar de arrugas–. Este hombre se merecía ese tipo de muerte y debería alabarme desde el infierno donde está.
–Vamos, hombre –le espeté distanciándome de su halitosis, que incluso era más grave que sus propias palabras.
–Usted no me ha entendido –me manifestó acongojado–. Le dejé a la policía una carta del porqué lo había hecho, le expliqué con lujo de detalles cuál era mi motivación central, la necesidad que tiene el mundo de librarse totalmente de la escoria (esa gente nefasta que no puede vivir en paz, que se castiga y castiga a los otros con impaciencia e irrespeto), y ya ve usted qué suerte la mía: no la hizo pública. ¡Solo en las series de televisión los asesinos adquieren publicidad! En la realidad, los mal ditos investigadores no hacen cas