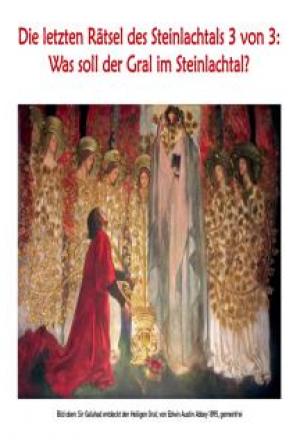mediante cargas de dinamita, una parte del caudal del río hacia el mar. Y todas las
televisiones locales, nacionales e internacionales, se hallaban en el hall del Ayuntamiento
esperando poder entrevistar a la alcaldesa. Pero ésta no acababa nunca de salir de su
despacho.
Al cabo hizo su aparición y una nube de micrófonos de todos los colores y ostentando toda
clase de siglas la cercó por todos lados. Admitió que, tras haberse reunido con su gabinete de
crisis y con un grupo de expertos, había tomado, mediante un intenso aunque reflexivo debate,
la decisión que se imponía, a saber, colocar tres cargas explosivas, una en la orilla del río, otra
en la carretera nacional y, finalmente, una tercera en la vía férrea, adoptando las debidas
precauciones con objeto de cortar tanto el tráfico viario como el ferroviario y aseguró que los
propietarios de los terrenos de cultivo devastados por las aguas serían correctamente
indemnizados por el Ayuntamiento, incluidos los pertenecientes a términos municipales
vecinos.
Tales palabras fueron recibidas en la atalaya por una estentórea carcajada general. Entre
unas cosas y otras, reinaba un ambiente de fin de guerra, cuando en realidad se trataba tan
sólo de una tregua. Aún no habíamos terminado de comer cuando cayó una nueva tromba de
agua, tan repentina y violentamente como la anterior. A pesar del toldo, nos mojamos todos
quitando la mesa en un santiamén. Esa vez ya no paró en toda la noche.
Nicolai nos cedió su habitación y él se fue a dormir al sofá del salón. Si es que alguien
consiguió dormir algo con el fragor de la lluvia. Al amanecer estábamos desayunando todos
en la cocina, con la radio puesta. La catástrofe se había consumado de todos modos, aunque,
al decir de los expertos, lo peor se había evitado, puesto que la ciudad había sido inundada por
la aportación de las torrenteras y barrancas, así como por el extraordinario volumen de
precipitación caído sobre ella misma; por el contrario, de haberse desbordado el río, dado el empuje que llevaban sus aguas, reforzado por la ligera pendiente que existe entre éste y la
población, las consecuencias hubieran alcanzado una proporción realmente dramática.
Mefiboshet nos preguntó si habíamos mirado a través de la ventana. Lo hicimos. Un agua de
color terroso alcanzaba la altura de un primer piso. La guardia civil y los bomberos se
desplazaban por las calles, convertidas en canales, mediante lanchas neumáticas. La ciudad
entera estaba asignada a domicilio. Afortunadamente tenemos provisiones para un mes,
aseguró Mefiboshet. ¿Tanto se va a prolongar esta situación? No creo, una semana como
mucho. Probablemente dos o tres días.
A los dos días, en efecto, el agua se había drenado, pero dejó una capa gelatinosa de barro
de un metro de espesor que lo cubría todo, incluido garajes, plantas bajas y algún entresuelo.
La alcaldesa, Marisol Herrera, habló de nuevo por la radio y la televisión para pedir la
formación de brigadas populares, con objeto de que colaboraran con los servicios
municipales, absolutamente insuficientes para afrontar la situación. Unas horas más tarde se
anunció también la intervención del ejército.
Di orden de que nuestros hombres se presentaran como voluntarios, a título individual, sin
manifestar el menor indicio de cohesión o de jerarquización entre ellos. Nosotros, los
integrantes de la cúpula, daríamos el ejemplo enrolándonos en las mencionadas brigadas.
V
La explanada del Ayuntamiento se llenó de sujetos de toda condición y edad, con polainas
e impermeable y un humor más bien taciturno y sentencioso. No llovía, pero el cielo seguía
gris y unas nubes aceradas como acorazados surcaban sus aguas, amenazando con encallar en
los edificios más altos. Aquí y allá, confundidos entre la multitud anónima, percibía el rostro
conocido de alguno de nuestros hombres. Dentro de la casa consistorial reinaba un silencio
lóbrego.
Llegaron al cabo empleados municipales que nos pertrecharon con palas y azadas, formaron
cuadrillas, les adjudicaron un cabo y las despacharon hacia diversos sectores. A Ouissene y a
mí nos tocó un barrio popular del oeste de la ciudad. Bajamos del camión y nos enfrentamos a
la tarea más urgente, abrir un camino a través del barrizal uniforme que cubría la calle. Dado
que la maquinaria pesada era totalmente insuficiente, en muchos lugares tuvo que hacerse esta
tarea utilizando procedimientos prehistóricos. La gente nos contemplaba en silencio, con la
esperanza cansada de la población civil que asiste a la entrada del ejército liberador. Poco a
poco, se fueron animando y comenzaron a bajar, armados con herramientas propias. Unas
horas más tarde, éramos una armada de hormigas aplicada a una tarea ingente. Penetramos al
fin en las viviendas. El espectáculo era desolador, la inmensidad de la labor pegaba al cuerpo
una sensación semejante al estado depresivo que confería una pesadez mayor a los músculos.
El barro era como una lepra marrón que lo cubría todo. Trabajamos sin descanso durante el día entero y a la mañana siguiente volvimos al tajo.
Limpiamos pisos, apartamos muebles para ponerlos a secar, lo que ya no tenía remedio lo
sacamos a la calle, la confusión era enorme y el cansancio comenzó a hacer estragos.
Hombres, mujeres y niños parecíamos espectros sin refugio y sin objeto. Sin embargo, nada se
detuvo. La capacidad de los pueblos para soportar catástrofes, guerras y calamidades de todo
tipo es inmensa, inagotable. El temple escondido bajo aquel ropaje de carne que le plantaba
cara a la adversidad, me mantuvo en pie, impidiendo que me desmoronara sobre el lodo,
ayudándome a reconquistar el equilibrio y vencer la náusea.
Entonces comenzó a propagarse el rumor de que venía una nueva riada. Otros, en cambio,
aseguraban que habían ido a ver el río y su nivel estaba bajo. Reanudamos pues el trabajo,
pero un cierto desasosiego se sumó a la fatiga. La sospecha de que nuestro afán era hacer para
deshacer limaba las pocas fuerzas que nos quedaban.
De repente alguien clamó que una ola gigantesca corría campo a través, más veloz que un
caballo. La multitud se puso a gritar y a precipitarse en todas direcciones, el caos fue
indescriptible. Los que conservaban un residuo de serenidad, conminaban a subir de
inmediato a los tejados. En poco tiempo las calles se vaciaron. Dejamos que ascendieran
primero las mujeres, ancianos y niños. Seguidamente nos lanzamos a través de las cajas de las
escaleras y cada peldaño era una garantía suplementaria de vida.
Se oyó el bramido de un oso malherido atronar el aire, luego el golpear de un sinfín de
objetos contra las paredes y finalmente el horrísono regüeldo del agua ascendiendo por el
hueco de la escalera. Parecía que el mar se nos había caído encima. La gente gritaba, histérica,
y ascendía frenéticamente en la semioscuridad. De hecho, el nivel del agua dio un tremendo
tirón, dejándonos atrás, sumergidos en un líquido sucio y espeso. Por suerte se detuvo un par
de metros más arriba. Tan sólo unos cuantos hombres y una mujer joven nos habíamos dejado atrapar por ella. Entre Ouissene y yo sacamos a la superficie a dos tipos que habían recibido
seguramente un golpe y estaban como aturdidos, revelándose incapaces de nadar.
Llegados a la azotea, nos precipitamos, como lo habían hecho ya los demás, hacia la
baranda, para ver lo que sucedía abajo. De nuevo las calles se habían convertido en torrentes
tumultuosos, bravíos. Nos hallábamos en un edificio de cinco plantas y el nivel del agua había
superado la segunda. Desde la otra parte de la terraza el espectáculo era todavía más
aparatoso, allí donde antes había una avenida que desembocaba en una plaza, entonces se veía
un auténtico brazo de mar, arrastrando troncos del tamaño de una barcaza y toda clase de
objetos, muebles, vigas, colchones. Todas las fincas se hallaban coronadas por una multitud
que se agitaba y voceaba. De lejos, parecía de alegría. Pero cuando nos percatamos de que, a
nuestro alrededor, las mujeres lloraban y se tiraban del pelo, los hombres maldecían y los
niños se hallaban completamente pasmados, penetramos el verdadero sentido de lo que estaba
sucediendo en todos los edificios y en todos los balcones.
Nadie parecía comprender lo sucedido, máxime cuando el sol pugnaba por abrirse camino
entre las nubes, como para ver, también él, el desastre en que se hallaba sumido el mundo. La
explicación de lo ocurrido era, como supimos más tarde, que se había roto el pantano y se
había volcado todo su contenido de golpe. Una colosal ola se formó, la cual se dirigió al mar
por el camino más recto, ignorando el cauce del río, llevándose todo a su paso, las viviendas
de los vivos y también las de los muertos. Cadáveres recientes y añejos quedaron esparcidos
en buena hermandad y puestos a secar entre desperdicios, en medio de un abominable campo
de batalla. Pero ello formaba parte del capítulo de visiones dantescas que se nos había
reservado para después.
Sí, había llegado para ti el instante del heroísmo. Uno de tus más graves errores. Ouissene me señaló algo tras de mí. Miré en la dirección indicada y se me apareció un niño
de no más de cinco años, encaramado a lo que parecía ser un pesado aparador, acercándose a
toda velocidad.
En medio de lo que había sido la plaza, se cruzaban dos corrientes, por lo que se había
formado una suerte de espina dorsal que la recorría casi de punta a punta. Todo cuanto llegaba
allí se hundía y no reaparecía hasta cincuenta o sesenta metros más allá. El chaval, con su
improvisada embarcación iba directo hacia esa línea, imposible de evitar por otra parte, pero
previamente tenía que cruzar por delante de donde estábamos nosotros.
Antes de que Ouissene pudiera reaccionar, salté sobre el pretil apoyándome en un palo de
tender. Cuando éste se recuperó de la sorpresa, avanzó un paso hacia mí, pero con un gesto
tajante de la mano lo dejé de nuevo clavado en el suelo. Se hizo un silencio en la azotea que
yo percibí como de fin de mundo.
Aguardé un instante a que el chaval se acercara un poco más y me lancé al vacío, como
desde un trampolín. Tardé una eternidad en caer. Todavía conservo la película a cámara lenta
de los balcones cuajados de macetas con geranios que iba rebasando cabeza abajo, del
estupor, en todos sus matices, que reflejaban los diversos rostros que encontré a mi paso y que
me vieron recorrer mi camino vertical. Recuerdo que mi mayor temor consistía en que, a
pocos palmos de la superficie, viajara un tronco, o una viga de madera, o cualquier otro objeto
de los que arrastraba la corriente, y me estrellara contra él. Me recibió una inmensa fuerza fría
que parecía ocupada en otra cosa, por lo que ni siquiera me percibió. Salí a la superficie casi
al instante y nadé con todas mis fuerzas hacia el armario. La velocidad alcanzada era tal que
sentí vértigo, o quizá el vértigo provenía al notar la potencia portentosa de las aguas que me
envolvían. Sin embargo, avanzaba en línea recta hacia mi objetivo, ayudado por los vectores
de fuerzas en presencia. Una vez agarrado al mueble, me fui acercando al chaval, quien me contemplaba en silencio.
No parecía asustado, sino que daba la impresión de mirarlo todo como si contemplara una
incomprensible pelea entre adultos. Sus dos ojos negros me consideraban serenamente. Yo
diría que fue él quien me calmó a mí y no al contrario. Me puse a su lado. Mira, vamos a
hundirnos durante un momento, como en los parques acuáticos, ¿vale? Pero luego salimos,
¿eh? No te preocupes si es un poco largo. Ven, agárrate fuerte a mí. Así, muy bien. Ahora,
cuando yo te diga, coges todo el aire que puedas. Busqué a tientas un asidero sólido. Todavía
no. Ahora, así, como yo.
El universo entero se puso a dar tumbos como una rueda a la deriva, las nebulosas y las
galaxias también, cual nubes de burbujas agonizantes. Pero la única gota de calor, el único
átomo de luz viva que refulgía aún en esa bola fría de materia inerte, la llevaba yo entre mis
brazos y por nada del mundo iba a permitir que me fuera arrebatada.
El aparador pasó por encima de nosotros, nosotros por encima de él. Así diez o doce veces.
Pero el milagro al fin se produjo, bajo un cielo nuevo y una tierra nueva, rebosante de sol.
La corriente se mantuvo intensa hasta que llegamos a mar abierto. Luego, paulatinamente,
disminuyó. La costa no quedaba excesivamente lejos. El armario se puso a navegar
paralelamente a ella. Al cabo, me decidí a ayudarlo a encallar.
Salimos a la playa y nos sentamos en la arena. Entonces me di cuenta de que una zodiac de
la guardia civil nos había seguido y estaba poniendo proa hacia nosotros. Vienen a por ti, le
dije, para llevarte a casa. A lo mejor nos vemos un día de estos, añadí. Él me contempló con
su serenidad inalterable, pero sin responder. Bueno, adiós. Cuando ya me había alejado unos
pasos me llamó. Oye. ¿Sí? Gracias. De nada. Y me fui con una sensación extraña, mezcla de
varios compuestos entre los que destacaban dos, primero que me parecía huir más que irme,
segundo, que entre él y yo había una diferencia de edad, pero no precisamente a mi favor. Llegado a lo alto de las dunas, me volví un instante. Los agentes conversaban ya con el
niño. Uno de ellos esbozó un movimiento hacia mí. Otro, que parecía tener más autoridad,
con un gesto se lo impidió. Bajé del otro lado de la duna y me perdí entre los naranjales.
Durante dos días más no se pudo entrar en la ciudad, así que me enrolé de nuevo en una de
esas brigadas que en ese momento estaban dedicadas a atender sólo las urgencias y dormí en
un cobertizo habilitado para acoger a los que se habían quedado sin techo.
Cuando al fin pude subir a la atalaya, supe que se me había dado por muerto, o les faltaba ya
poco para hacerlo. Ouissene pudo llegar antes que yo y relató lo que había acontecido.
Entonces supusieron que mi tardanza era, cuanto menos, signo de mal agüero. Yo únicamente
quería tomar una buena ducha y echarme a dormir. Lo hice durante dieciséis horas cabales.
Todas y cada una de ellas repletas de fantasmas y de pesadillas, todas como una sola manzana
podrida en la que bullen los gusanos, en la que pululan los cadáveres más diversos, desde los
de la película de Moscú, hasta los de la víspera, medio enterrados en el fango, asaeteados por
los cañaverales, colgados de los árboles como trapos sucios puestos a secar. Y arrastrándose
entre los escombros y el pus, surgía por todas partes el joven esbirro ruso, bramando y
llamando a su madre. Me desperté con la garganta ronca de tanto gritar algo yo también,
aunque nunca supe qué. Dunia estaba sobre mí, para evitar que hiciera un destrozo con todo lo
que se encontraba a mi alrededor y trataba de calmarme. Tardé todavía unos segundos en
comprender el significado de la nueva imagen que estaba viendo, sólo entonces mis nervios
cedieron. Dunia no me habló, pero sus ojos operaron el milagro de reconciliarme con la vida.
Me abracé a ella, pero no como a mi mujer, sino como a la única tabla de mi naufragio.
No tardé mucho en recuperarme. Descorrí las cortinas y el sol me cegó. ¿Qué día estamos
hoy? Hoy es uno de noviembre, repuso Dunia. Todo ha pasado ya, ¿verdad? Sí, Dunia, lo peor
ha pasado. ¿De veras que lo creíste? Sí, bajo ese espléndido sol de noviembre no se podía pensar otra
cosa.
Salimos para desayunar en la terraza. El aire era límpido y diáfano como el cristal. Hasta el
más diminuto detalle que alcanzaba la vista, allá en las cumbres de las montañas, se percibía
con toda nitidez. Sobre el mar se veían puntitos blancos, dispersos. Eran los veleros del Club
Náutico, como si nada hubiera pasado. Más al fondo, cruzaban los trasatlánticos de recreo. En
la terraza todos los rostros aparecían exultantes, como si la Jerusalén celeste hubiera
descendido ya y estuviéramos viviendo en ella.
Pues no era aún tiempo de vagar, ya que las últimas plagas no se habían cumplido todavía.
Es cierto, quedaba la postrera. La más terrible. Así es, la más terrible.
Algunos hombres comenzaron a decir que había llegado Leviatán a la ciudad. ¿Quién es
Leviatán? Nadie supo decírmelo. Sólo que habían escuchado la noticia de labios temblorosos
y ojos huidizos. Le dije a Milos, manda a tus hombres que abran bien los oídos, que
investiguen discretamente. La información que recibimos fue contradictoria. Para unos,
Leviatán era un gurú, que devoraba niños durante el transcurso de ceremonias satánicas. Para
otros era un antiguo mercenario que venía a traficar con armas. Los había que aseguraban
saber de buena tinta que Leviatán era un asesino a sueldo infalible, el cual solía ser contratado
para eliminar a los grandes de este mundo, cuando éstos comenzaban a importunar a otros
igualmente grandes. Los hubo, en fin, quienes aseguraron que Leviatán no era sino un rumor
propalado por alguien que pretendía asustarnos. Les pedí que siguieran indagando, que
accedieran a los ficheros de los aeropuertos, de las compañías marítimas, del Club náutico,
que revisaran los registros de propiedad, que patrullaran sin descanso las calles y que
prestaran oído a lo que se decía en los bajos fondos. Al cabo, todos coincidieron en decir que
Leviatán había venido a segar cabezas, en especial la que sobresalía.
“
Y otro ángel salió del templo gritando con voz de trueno a quien estaba sentado sobre la
nube: Coloca tu hoz y siega, ya que la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está
madura.”
Dispuse que testaferros míos compraran todos los apartamentos que se hallaban en los dos
pisos anteriores al ocupado por la atalaya. Que se instalaran en ellos hombres armados hasta
los dientes y que, día y noche, montaran la guardia. Di instrucciones para que se adaptaran,
según un modelo general que describí, apartamentos de nuestra propiedad para albergar
entrevistas secretas. También di consignas precisas sobre las obras que debían hacerse en esta
misma casa, por si acaso alguna vez me veía en la necesidad de habitarla de nuevo. Y yo me
fui a vivir con Dunia a la torre del mar, sin ninguna protección, pero también sin ningún
contacto con ellos. Salvo los que tendrían lugar en dichos apartamentos, según un ritmo y una
rotación que previamente definí. Ahora puedo revelarlo, los numeramos del uno al doce y
aprendimos la lista de memoria. El primer