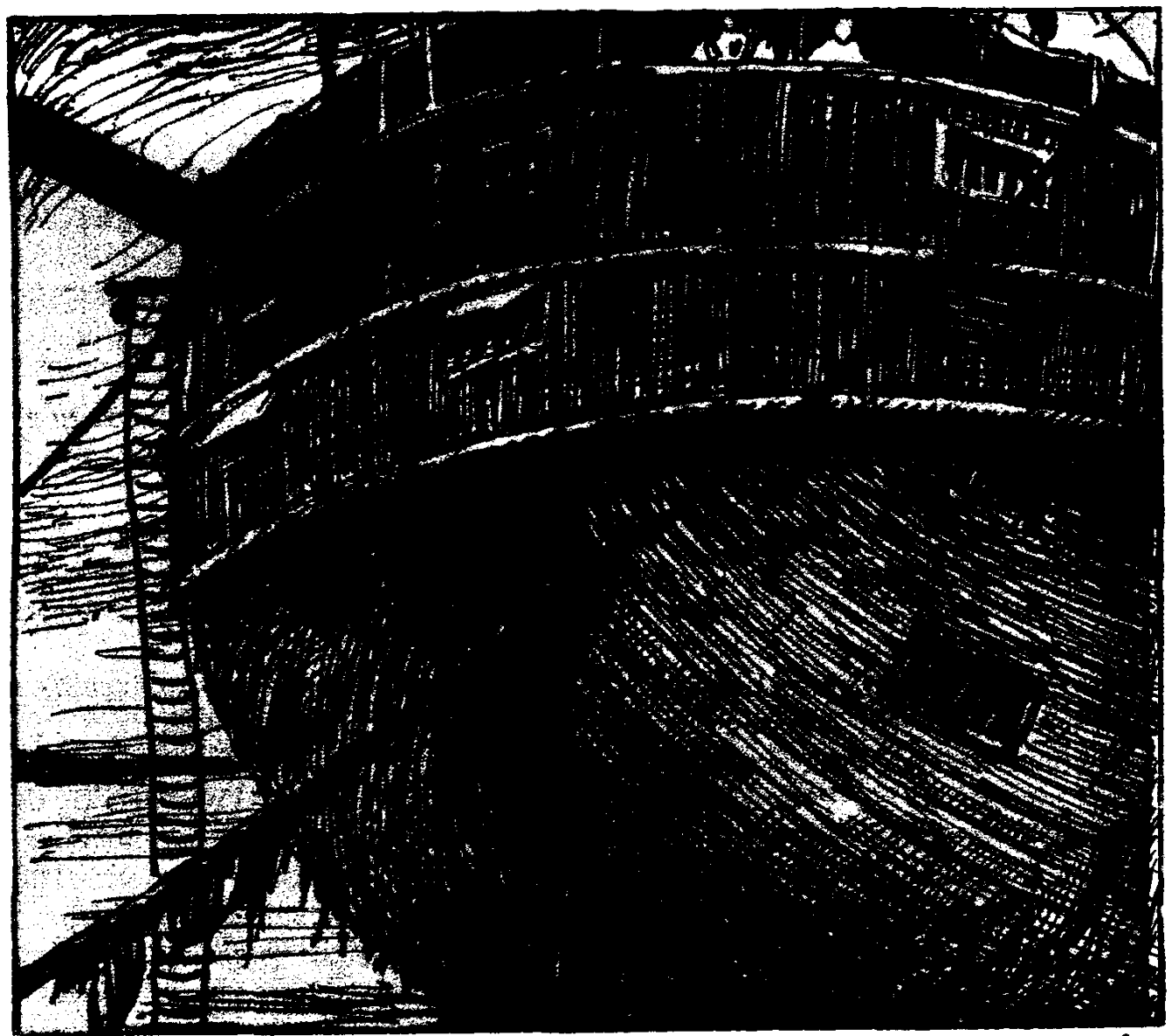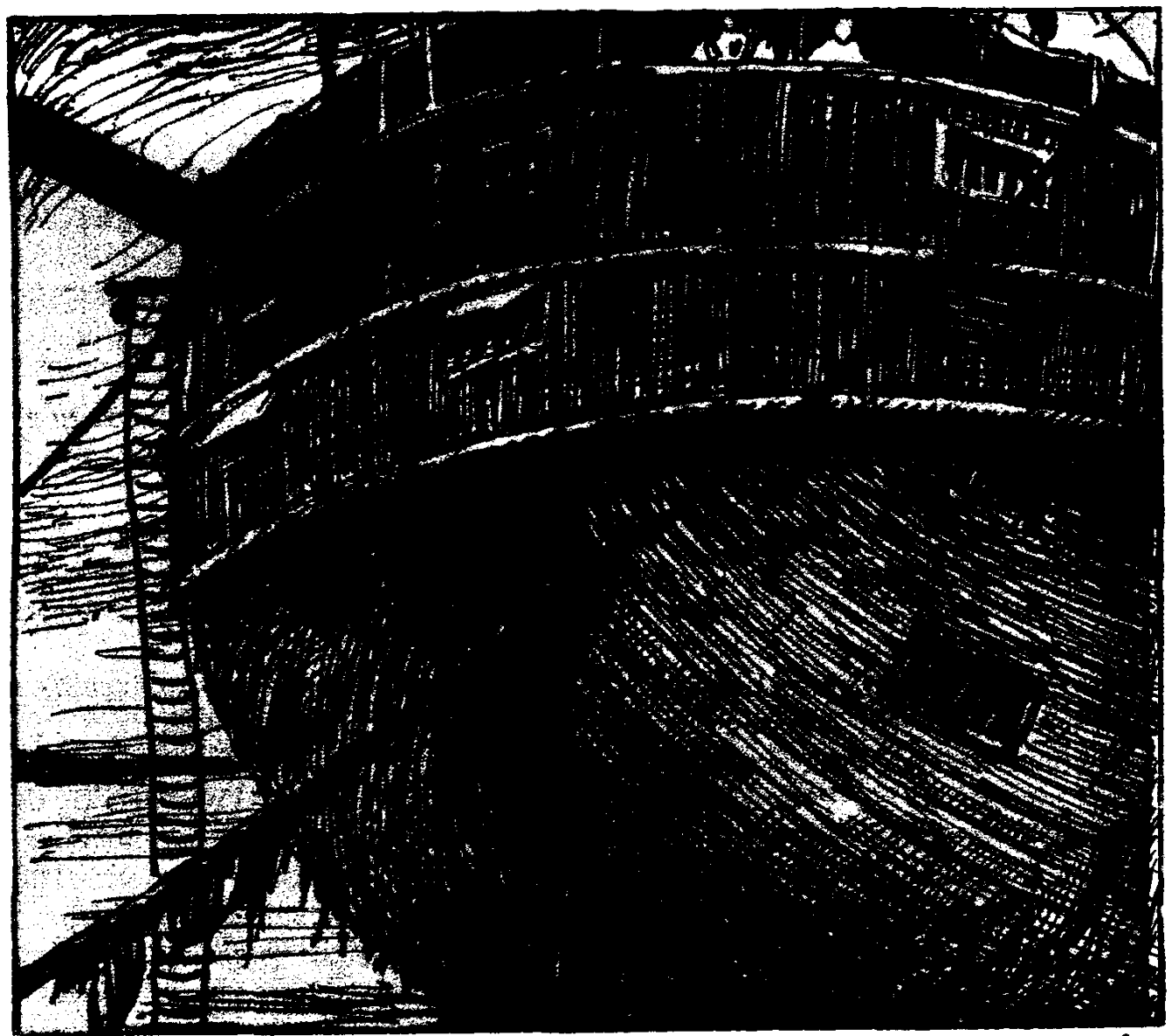
Por todas partes, alrededor, dominaba igual color neutro, triste; lasaguas amarillentas se confundían en la penumbra con el cielo.
Nunca he sentido mayor melancolía.
Pasamos por delante del coronamiento de popa, que tenía tres pisosfuera del agua, con galerías y ventanas recargadas de adornos barrocos.
La parte más alta del coronamiento de popa estaría lo menos a treintapies sobre el agua, y de ella colgaba un gran farol, que brillaba en elambiente gris del anochecer.
El pontón era un viejo navio de la época de Trafalgar. Se llamaba el Neptuno.
Al llegar a la cubierta estuvimos esperando durante una hora larga yfría. Me mandaron quitarme la ropa. Obedecí y me dieron unos pantalonesraídos, un chaleco viejo y una chaqueta con un número grande en laespalda. Tenía el propósito decidido de no protestar de nada, y eso mesirvió, porque algunos de nuestros compañeros, entre ellos Ugarte,además del despojo, tuvieron que sufrir el encierro.
Cuando me encontré con Allen sobre cubierta, los dos vestidos depontoneros, nos miramos atentamente y nos dimos la mano. Juramos nosepararnos jamás.
Allí tenía uno que vivir diez años. ¡Una vida! Tenían que pasarprimaveras, veranos e inviernos en aquella cárcel flotante, siempre a lavista de un mar gris, de unos pantanos llenos de fango, sin máscomunicación con el mundo exterior que el ruido de las olas y el gritoáspero de las gaviotas y de los patos salvajes.
La vida en el pontón era horrible; apenas teníamos sitio donderevolvernos; a proa se alojaban los soldados de guardia, y a popa, losoficiales. La población pontonera vivia entre la galería baja y labarraca hecha sobre cubierta, vigilada por unos y otros.
Difícil era acostumbrarse a vivir allí, pero todo se consigue a fuerzade energía y de perseverancia.
Estoy convencido de que los primeros días no enfermé por un esfuerzoextraordinario de la voluntad. Constantemente estaba febril, mi cabezaardía; de noche no podía dormir y caía en un estado de abatimientoprofundo. Al amanecer, a la hora de diana, me levantaba con las ropashúmedas y el pelo mojado; sentía dolores en todas las articulaciones yuna gran postración.
A pesar de esto, mi voluntad no cedía; yo la encontraba fuerte y tensa,dispuesta a cualquier esfuerzo. Tomé una poción de quina, y a los quincedías había recobrado la salud.
A los confinados en los pontones se les trataba como a presidiarios. Encaso de rebeldía se les mandaba azotar, se les ponían cadenas o se lesllevaba al calabozo, el black hole (agujero negro), en donde se lestenía a pan y agua.
Casi todos los reclusos tenían palomas, pájaros, ardillas y otra porciónde animales domesticados. Cada cual buscaba el entretenimiento más enarmonía con sus gustos e inclinaciones.
Había un capitán negrero inglés que, según nos contó él mismo, cuandolos negros se le sublevaban los ataba a la boca de los cañones ydisparaba. Este capitán, cuando le cazaron, iba recogiendo negros,metiéndolos en barricas y echándolos al agua. Tan brutal energúmeno seconmovía pensando en un conejo al que había domesticado.
Ugarte y un marsellés nos fastidiaban con frecuencia, Ugarte era eleterno descontento; la mala alimentación, la humedad, el frío, todas lasmolestias naturales en una cárcel de aquel género, le tenían fuera desí, y sus protestas no le servían mas que para estar encadenado y en elcalabozo.
A mí me acusaba de adulador y de vil porque no protestaba. No le podíaconvencer de que una protesta que no sirve mas que para que a uno lecastiguen nuevamente, es una necedad.
El marsellés, que se llamaba, no sé si de nombre o de apodo, Tiboulen,era, por otro estilo, un hombre molesto.
Lo que en Ugarte era dignidad vidriosa, en Tiboulen era patriotismo yodio a los ingleses. El marsellés tenía esa amargura y esa personalidadde los mediterráneos excesiva, aparatosa, unida al patriotismo petulantey exaltado de los franceses.
Tiboulen no era un hombre violento y malo como Ugarte; estando solo erarazonable, pero cuando tenía público se volvía loco. Tiboulen necesitabaque se ocuparan de él con cualquier motivo, y reñía con los compañerosde prisión y dirigía mil ridiculas amenazas a los carceleros.
Esta clase de hombres, que viven únicamente para la galería, producenalternativamente cólera y desprecio. A veces yo deseaba que arrancaranla piel a golpes a semejante idiota; otras me daba lástima verleentregado sin defensa a la brutalidad de sus verdugos.
A Tiboulen y a Ugarte los llevaron a otra cuadrilla y nos dejaron enpaz.
Los primeros meses, Allen y yo nos dedicamos a estudiar sistemáticamentetodas las formas y posibilidades de fugarse.
Era muy difícil; las aberturas tenían fuertes hierros, las puertas,pesados cerrojos. Alrededor del barco corría una galería baja, a flor deagua, con las ventanas tan próximas una a otra, que era imposible quepasara nadie ni nada por delante sin que lo vieran los centinelas.
Siempre había gran vigilancia en esta galería, y las rondas circulabanpor ella cada cuarto de hora.
Además, como flotaban otros pontones en esta entrada del mar, unos sevigilaban a otros, y varias lanchas con gente armada recorrían lasproximidades de los viejos navios, de noche.
Por las conversaciones de los demás compañeros, pude enterarme de que enel pontón funcionaba una logia masónica llamada Fe y Libertad, quetenía agentes para relacionarse con los presos de los demás pontones, yno sólo con los presos, sino también con algunos oficiales de laguarnición.
Allen y yo expusimos deseos de ingresar en la logia, y después de hacernuestras pruebas, pasamos a ser hermanos. El venerable era un viejopirata griego, cuya historia era una serie de horrores.
Por esta masonería pudimos enterarnos de algunos datos interesantes parauna posible evasión.
La ría donde se encontraba nuestro pontón era comoun gran lago, de más de una legua de ancho.
Había en ella tres pontones,y el nuestro estaba en medio.
La distancia desde el Neptuno a tierra era, aproximadamente, de dosmillas.
Un peligro mucho mayor que el del mar, en caso de evasión, loconstituían los pantanos fangosos de la costa, de más de cien metros deancho. Según se decía, era tan imposible atravesarlos andando comonadando.
La mayoría de los evadidos habían quedado en ellos sin poder avanzar,sirviendo de pasto a los cuervos y a las aves de rapiña que se cebabanen los cadáveres putrefactos.
En aquellos pantanos negros y siniestros que de noche exhalaban fuegosfatuos habían desaparecido muchos de los escapados de los barcosprisiones.
En vista de que no había posibilidad de evadirse, me dediqué a estudiarmatemáticas. La recomendación del médico de El Argonauta seguía siendoeficaz para mí, y, gracias a ella, el comandante me prestó varios librosde geometría, de álgebra y de física. A éstos añadió una Biblia.
Allen, que era un católico fanático, me recomendó varias veces que no laleyera.
Como los presos estaban aburridos de su inacción, cada cual buscaba elmejor modo de entretenerse. Yo me dediqué a darles lecciones dematemáticas, y llegué a ganar algún dinero.
Por la noche, a pesar de queestaba prohibido tener luz, yo leía; guardaba los trozos de tocino quedaban en el rancho, les ponía una mecha con un poco de estopa y meservían para alumbrarme.
La indiferencia que sentía por todo, unida a una filosofía estoica queiba adquiriendo, me ayudaban a soportar las penalidades tranquilo y sincólera. Además, tenía la esperanza de que, pasados dos o tres años, mellevarían a una colonia penitenciaria, donde la vida sería mássoportable.
Varias veces quise enseñar matemáticas a Allen, pero no quería.Prefería, acompañándose de un acordeón que no le abandonaba, cantarcanciones sentimentales de su país.

IV
LA EVASIÓN
Al año conocía yo a toda la gente pontonera.
Había algunos viejos confinados que tenían una industria curiosa.Consistía ésta en hacer un agujero en el pontón y vendérselo al quepagara más. Estos agujeros debían salir entre el nivel del agua y lagalería baja, lugar vigilado de noche y de día.
Ugarte, que se estaba pasando la mayor parte del tiempo en el calabozo,me dijo que me enterara de quién podría hacer un agujero para escaparnosnosotros. Tenía dinero, y pagaría lo que fuese.
Un marinero holandés de la tripulación de El Especulador, un barcopirata que dió mucho que hablar en su tiempo, entabló negociaciones conél, y se comprometió a cederle una mina después de terminada. Ugartecomenzó a mostrarse más dócil con la esperanza de la fuga.
El holandés hizo parte de su galería; pero a la mitad del trabajo unvigilante encontró la mina, y hubo que suspender la obra.
Ugarte, después de esta tentativa frustrada, ya no me dejó vivir en paz.Todos los días me exponía uno o dos proyectos. La idea de la evasión leobsesionaba; gracias a aquella idea fija podía estar tranquilo.
Yo comenzaba a acostumbrarme a la vida del pontón. La posibilidad dequedar en el pantano para servir de pasto a los cuervos no me seducía.
Ugarte estaba enfermo, irritado por los castigos, y me excitabapreguntándome si es que tenía miedo.
Yo traté de convencerle de que había que conservar la energía para losmomentos graves, sin malgastarla estúpidamente en rabiar por cosasfútiles; además, le advertí que la condición indispensable para queaceptase un plan de fuga era el que fuese sencillo. La única garantiadel éxito era la sencillez.
Nos asociamos Ugarte, Allen y yo. Discutimos varios días un plan, hastaque llegamos a aceptar uno. Consistía éste en hacer un agujero en elmuro de la barraca donde dormíamos, para salir a cubierta. De aquí habíaque subir a la toldilla, que ocupaba casi la mitad posterior del barco,descolgarnos por las galerías de la cámara del comandante con unacuerda, y echarnos al mar.
Yo puse como condición previa que no nos defendiéramos ni matáramos anadie. Era tan difícil salir del pontón, ganar la costa y salvarse, quehabía que pensar que teníamos cien probabilidades contra una de volver.
Comenzamos los preparativos, Ugarte había recibido dinero y estabadispuesto a pagar.
Por mediación de nuestra masonería nos trajeron unas limas, una sierra,una brújula de bolsillo y manojos de cáñamo para hacer cuerda.
Dormíamos todos en hamacas. Era en invierno, y quedamos los tresconvenidos en permanecer con la cabeza tapada, como si tuviéramos frío.
La idea era ir acostumbrando al master, cuando hacía la requisa, a quenos viera en una misma posición, y hacerle creer, en días sucesivos, quenos dormíamos en seguida.
También convinimos en no hablarnos delante de gente. Para que no chocasesu cambio de conducta, le aconsejé a Ugarte que fingiera de cuando encuando alguna cólera violenta.
El día de Nochebuena comenzamos a hacer el boquete. Ibamos labrando porla noche cuatro ranuras en forma de cuadro, que al terminar el trabajose cubrían con alquitrán. Se trataba de horadar la pared de tal modo,que el pedazo arrancado fuera como un tapón, que al ponerlo no se notaraque había agujero.
Tardamos bastantes días en terminarlo. Cuando estuvo acabado, Allen sesentó varias veces en la parte de afuera de la pared agujereada pornosotros a tocar el acordeón, y con el dedo untado en alquitrán fuétapando las rendijas que podían verse.
Ya hecho este primer camino, discutimos entre los tres una cuestiónimportante: la manera de cruzar el pantano de la orilla. Por él, segúndecían, era tan imposible andar como nadar. Allen dijo que podíamoshacer unas a modo de suelas anchas para los pies, y al llegar a lospantanos sujetarlas como unas sandalias y buscar la parte más dura delcieno.
Aceptada la idea, decidimos fabricarlas con unas tablas finas. Allenpidió al master madera para hacer dos cajas, una para él y otra paramí, para guardar nuestros efectos. La madera costó un dineral, porquelos caprichos de los presos se pagaban. El dinero de Ugarte quedóreducido a unas pocas monedas. No se desconfió de la petición, y Allenhizo seis tablas delgadas, aunque bastante resistentes, que guardaba conautorización de un vigilante en la toldilla de popa. Estas tablas teníanpie y medio de ancho por tres de largo, y llevaban en medio agujerosdisimulados con cera para sujetarlas a los pies.
Terminados los preparativos, nos dedicamos a esperar un día obscuro. Laluna comenzaba a menguar, pero aún las noches eran bastante claras.
A medida que el momento se acercaba, me sentía intranquilo y febril. Nosoy cobarde; pero al mirar desde la borda aquella agua espumosa y gris,al pensar que era indispensable lanzarse a ella, me daba el vértigo y seme encogía el corazón.
En esto, un sábado, pocos días después de Reyes, Allen vio en la costa,a gran distancia, con un catalejo de uno de los pontoneros, un botecilloatado a una punta, sin duda dejado por algún cazador de patos salvajes.
El bote estaba más allá de los pantanos.
Nos decidimos e hicimos nuestros últimos preparativos; cada uno llevaríasu ropa, una lima y cuatro o cinco chelines en una bolsa, todo envueltoen un trozo de tela impermeable, formando un paquete, atado a laespalda.
Las lías pequeñas para sujetarnos al pie las sandalias de madera lasllevaríamos, mientras íbamos nadando, atadas al cuello.
La cuerda grande la tendríamos que dejar abandonada en la barandilla delcoronamiento de popa.
La noche fijada para la evasión fué la del domingo.
Nuestros vecinos sabían el proyecto, y esperaban ver el resultado, comoen una función de teatro.
La guardia entró y nos pasó lista, como siempre, antes de acostarnos;después, era la costumbre que volviese el master con algunosguardianes y mirase si todos estábamos en nuestras hamacas.
Pasada la lista, nos desnudamos Allen, Ugarte y yo, e hicimos líos conla ropa y los envolvimos en la tela impermeable. Luego cogimos delcolgador las ropas de otros reclusos y las metimos en nuestras hamacas.Dejamos las gorras poco más o menos como los demás días, y cuando entróel master nos echamos en el suelo los tres, abrimos el boquete,pasamos primero los fardeles con las ropas y luego nosotros, como poruna gatera, y salimos a cubierta. Cerramos el boquete. Hacía un fríoterrible. El centinela, a nuestro lado, gritó: All is vell (todo vabien).
La noche no estaba del todo obscura; había una vaga niebla rojiza.Agachados, corriendo por cerca de la borda, nos fuimos acercando hastasaltar a la toldilla de popa, que cogía casi toda la mitad del barco.
Estuvimos allí esperando hasta ver si éramos descubiertos. Yo estabatemblando de frío.
—Tome usted; frótese usted—me dijo, en voz baja, Allen dándome untrozo de sebo.
Comencé a frotarme con aquello, y él me embadurnó la espalda. Con estacapa de grasa desapareció el frío. Ugarte y Allen hicieron lo mismo.
—¿Y las maderas para los pies?—dije yo.
—Aquí, a un lado, las tengo—me contestó Allen.
Esperamos a que terminaran de hacer la requisa. Si se habían dado cuentade nuestra falta, era una locura intentar nada.
Salió el master y su tropa, como de ordinario. Se renovaron loscentinelas. No habían notado nuestra desaparición. Era el momento deobrar.
Allen corrió por la toldilla y vino al poco rato, deslizándose connuestras sandalias de madera.
All is vell (todo va bien), podíamosdecir también nosotros.
Avanzamos por el techo de la toldilla sin hacer el menor ruido. De allíteníamos que saltar a la galería redonda del coronamiento de popa,adonde daban los balcones de la cámara del comandante. De aquélla eranecesario descender a otro balcón corrido más bajo y menos saliente.
Desde una a otra barandilla había una altura de doce pies.
Si atábamos la cuerda en la galería alta, podríamos bajar a la otra.Pero ¿cómo desatarla después para seguir bajando hasta el mar? La cuerdaen dos dobles no bastaba. Queríamos entrar en el agua sin ruido quepudiera llamar la atención del centinela.
A los lados de la popa del pontón, en las aristas, había chaflanes convidrieras llenas de adornos barrocos.
A esta clase de chaflanes llamaban en los navios antiguos los jardines.No había manera de pasar por encima de ellos.
—Dame la lima—me dijo Ugarte.
Se la di. Ugarte se fué con decisión a una de las aristas del chaflán depopa, y clavó con fuerza una de las limas en la juntura; probó si lesostenía, se inclinó y clavó otra más abajo. Desde allí ganó labarandilla de la segunda galería.
Le seguimos, y agarrándonos a las dos limas pudimos bajar los tres alsegundo balcón.
Arrancamos la lima colocada más abajo.
Esta galería inferior tenía tres ventanas iluminadas. A través de suscristales se veía a dos jefes sentados en el cuarto.
Desde allá nos faltaban unos quince o diez y seis pies para llegar alagua. Debajo, todavía estaba la galería inferior con sus centinelas,pero en esta parte de popa era donde había menos vigilancia.
Hubiéramos podido bajar desde allá al mar por una de las cadenas quesujetaban el pontón; pero esta cadena se hallaba tan iluminada por laluz del fanal de popa, que tuvimos miedo de que nos viese la guardia.
Allen ató la cuerda en uno de los barrotes de la barandilla, y al otroextremo las tablas que nos tenían que servir para atravesar lospantanos. El irlandés comenzó a bajar sin hacer el menor ruido; cuandola cuerda dejó de estar tensa, se descolgó Ugarte, y después fui yo.Hubo un momento, al descender, que creí que el centinela me estabamirando; pero, sin duda, fué ilusión mía.
—Bueno; vamos.
Soltamos las tablas de la cuerda y comenzamos a nadar los tres hacia lacosta. Había mucha mar. Soplaba un nordeste muy fuerte, que comenzó atraer grandes gotas de lluvia.
Ugarte comenzó a nadar con brío; yo le dije que tuviera cuidado, porquese iba a cansar pronto.
Me atendió, y de cuando en cuando los tres nosechábamos boca arriba para descansar.
Nos sustituímos llevando el fajo de tablas, que nos servía para nadarcon menos fatiga.
Pasamos por delante del otro pontón. En medio de la bruma parecía uninmenso y fantástico gusano de luz. Fuimos dejando atrás el barco fanal.Gracias a nuestro sistema de paradas metódicas, pudimos resistir más dedos horas nadando.
Serían las diez de la noche cuando llegamos al borde del pantano. Lacorriente del río separaba las aguas del mar del terreno cenagoso.Cruzamos el río, que estaba helado, y entramos en la zona del fango. Alprincipio, era imposible marchar sobre aquel légamo líquido; pero a loscuatro o cinco metros se espesaba. Nos metimos valientemente en elpantano, hasta llegar a una zona en que era lo bastante espeso parasostener el cuerpo de un hombre, aunque no para permitirle andar.Echados en el lodo, nos atamos a los pies, unos a otros, las suelas demadera; luego, nos levantamos los tres, y comenzamos a andar en fila,agarrados. El olor de aquella masa fétida de cieno nos mareaba. Hubomomentos en que nos hundimos en agujeros viscosos y blandos; y cayendo ylevantándonos, con barro hasta la coronilla, llegamos a tocar tierrafirme en una punta arenosa.
Anduvimos por la costa. Allí no estaba el bote; o se lo habían llevado onos habíamos despistado de noche.
Ugarte se puso a blasfemar y a lamentarse de su suerte. Allen le dijoque se callara; la Providencia nos estaba favoreciendo, y blasfemar asíera desafiar a Dios.
Ugarte le contestó sarcásticamente, y hubieran llegado a las manos, a noponerme yo en medio a tranquilizarlos.
—Si vierais lo ridículos que estáis con ese caparazón de barro, negrocomo el de un cangrejo, no os pondríais a reñir.
Dimos vuelta a la punta arenosa en que nos encontrábamos, y llegamos auna playa en donde el agua estaba limpia. Nos lavamos lo mejor quepudimos, frotándonos con manojos de hierbas para quitarnos la capa degrasa y barro que nos cubría, y nos pusimos la ropa. No sabíamos quéhacer: si echar a andar o esperar a que llegara la mañana. Por gusto,hubiéramos comenzado a marchar inmediatamente, pero nos retenía laesperanza de encontrar el bote visto el día anterior por Allen.
Decidimos, por último, quedarnos, y estuvimos en aquel mismo sitioesperando a que se hiciera de día.
V
A LA DERIVA
Por fin, después de aquella larguísima noche, comenzó a aclararse labruma y se presentó la mañana, una mañana triste, de un color sucio,como envuelta en lluvia y en barro. Los cuervos pasaron por encima denuestras cabezas lanzando gritos estridentes. Parecían lamentarse de nover nuestros cadáveres sobre el cieno inmundo de los pantanos.
Allen vio de pronto el bote en una punta próxima.
—Allá está—dijo, y echó a correr.
Ugarte y yo le seguimos. El bote estaba atado con una cadena. Nosquedaban dos limas, y comenzamos a limar el hierro. Tardábamos mucho,ligarte, siempre impaciente, bnscó una piedra, vino con ella, y dio talgolpe en el candado, que lo hizo saltar. Estuvo a punto de romper elbote; pero él no calculaba nada.
Había dos remos. Nos metimos en la lancha y comenzamos a remar,sustituyéndonos alternativamente. Al principio, aquel ejercicio nosreanimó; pero pronto empezamos a cansarnos, íbamos entre la bruma.
A media mañana vimos que se acercaba hacia nosotros un guardacostas;retiramos los remos y nos tendimos los tres en el fondo de la lancha.Los del guardacostas no nos vieron o creyeron que se trataba de un boteabandonado, y siguieron adelante.
Yo tenía un plano hecho por mí de memoria, recordando el que había en elcuerpo de guardia de los oficiales del pontón. No podíamos encontrarpueblo alguno hasta recorrer por lo menos cinco o seis millas. Salió unmomento el sol, un sol pálido, que apareció en el cielo envuelto en unhalo opalino. Nos contemplamos los tres. El aspecto que teníamos erahorrible; trascendíamos al presidio: en nuestra espalda podían leerseaún los números del pontón.
Cuando les hice observar esto, Ugarte y Allen se sacaron la chaqueta ycon la punta de la lima quitaron los infamantes números. Yo hice lomismo.
Fuimos navegando sin alejarnos mucho de la costa; de cuando en cuandonos sustituíamos, y uno descansaba de remar. Como habíamos perdido lacostumbre, las manos se nos hinchaban y despellejaban.
El país que se nos presentaba ante la vista era una tierra desolada, concolinas bajas y pantanos cerca de la costa. A lo lejos se veía el humode alguna quinta aislada o la ruina de un castillo.
Al comenzar la tarde, la bruma se apoderó del mar, y fuimos navegando aciegas.
El hambre, la sed y el cansancio nos impulsó a acercarnos a tierra.Hacía más de veinticuatro horas que llevábamos sin comer; teníamos lasmanos ensangrentadas.
Aterramos en una playa desierta, próxima a un pueblecito que tenía supuerto.
Yo había oído decir que en algunos puntos de Escocia y de Irlanda comenesas algas que se llaman laminarias, y era tal nuestra hambre, queintentamos tragarlas; pero fue imposible.
Allen encontró unas lapas y nos llamó. Fuimos arrancándolas con la puntade la lima, y esto nos sirvió de comida para todo el día.
Decidimos encallar el bote y pasar la noche en tierra. No quisimosentrar en el pueblecito con aquellas trazas, y subimos por el arenal, yescalando unas dunas, sin que nos viera nadie, nos metimos en elcementerio de la aldea, y tendidos entre dos sepulcros, resguardados delviento, pudimos descansar y dormir.
A media noche nos despertamos de hambre y de frío. Nos levantamos,salimos del cementerio y echamos a andar.
—Vamos al pueblo—dijo Ugarte—a ver si encontramos algo que comer.
El cielo estaba despejado y lleno de estrellas; los charcos, helados; elsuelo, endurecido por la escarcha. El viento frío soplaba con fuerza.Nos acercamos a la aldea. Era ésta de pocas casas.
Los perros ladrabanen el silencio de la noche. Pasamos por delante de una casita pobre condos ventanas iluminadas. Decidimos que Allen entrara a comprar un pocode pan. Allen volvió en seguida, diciendo que no había nadie.
—¿No hay nadie—exclamó Ugarte—. Pues mejor.
Y entró y volvió al poco rato con un pan y un trozo de cecina.
Estábamos convertidos en ladrones vulgares, Ugarte se dirigió al puerto.
—Pero, ¿a qué vamos por aquí? ¿No es mejor ir a la playa?—dije yo.
—Haremos una intentona—contestó él.
Llegados al puerto, se dirigió a un quechemarín que estaba atado a unaargolla, y bajó a él.
—No hay nadie. ¡Es magnífico! Hala, bajad.
—¿Aquí?—pregunté yo en el colmo del asombro.
—¿Por qué no? ¿Qué importa robar un bote o un barco de vela? Es lomismo.
En el fondo tenía razón. Soltamos la amarra, y los tres, apoyándonos enla pared de un malecón, sacamos el queche fuera del puerto. Luego,levantamos las velas y nos echamos al mar.
Había dentro del quechemarínagua y comestibles para unos días. Por la mañana, raspamos el nombre delbarco, que se llamaba Betty, y le bautizamos con el de Rosa, de lamatrícula de Bangor, el pueblo de Allen.
Navegamos todo el día y toda la noche y pudimos comer y descansar. Lamañana del miércoles nos encontrábamos ya a bastante distancia delpontón para no temer que diesen con nosotros.
Habíamos aprovechado eltiempo.
Si llegábamos a tener vientos favorables, podíamos arribar a Francia.Nos faltaba un plano; pero para salir del mar de Irlanda, a pesar de laniebla, el rumbo era bastante.
Yo estaba deseando llegar a un lugar cualquiera en donde se separaranUgarte y Allen. Al encontrarse ambos fuera de peligro, se despertó entreellos un odio feroz. Todo cuanto uno decía le parecía mal otro.
Yo intentaba apaciguarlos, pero no era fácil siempre, dada la terquedaddel irlandés y la irritabilidad de mi paisano.
Luchamos con vientos fuertes durante tres días. El barco cabeceaba deproa; iba como rompiendo el agua, dando en ella como un machete, lo queera muy molesto. La noche del viernes navegábamos por el canal de SanJorge, que yo conocía bastante bien.
Durante toda la noche y todo el día danzamos por encima de las olas,envueltos en la niebla, sin poder ponernos en rumbo. El viento se moderópor la mañana a la salida del sol, y cuando el cielo comenzó a limpiarsey a desvanecerse la bruma, nos encontramos a la vista de la costa deIrlanda, costa formada allí por acantilados de roca viva. El mar,agitado, se fue calmando hasta quedar inmóvil, y el viento cesó porcompleto.
Nos faltaba el agua, y se decidió que nos acercáramos a la costa.
Teníamos el recelo de