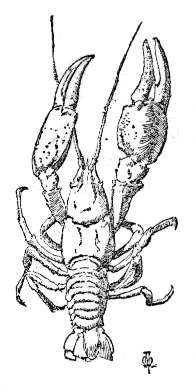—No crea usted que es mala intención. Es lo contrario.... Les deseo todaclase de felicidades.
No crea usted que soy mala.... ¡Y ahora que elhallarse en pecado mortal es tan peligroso!... No, no, reconciliación,piedad, perdón, amor a todos, conciencia limpia, ese es mi tema. ¿Escierto que ha muerto anoche mucha gente?
—Mucha, replicó Cordero observando la palidez que el miedo pintaba en elagraciado rostro de Genara.
No me lo diga usted.... Esta tarde me voy. Me confesaré primero. ¿Nocreo usted que es buena idea?
—Me parece muy acertada.
—Vivimos casi de milagro.
—Es verdad. Ya que nos coja, que nos coja confesados—dijo Cordero conalgo de sorna.
—Sí, sí.... Paz con todo el mundo, paz con Dios....
Pronunció estas palabras con gran zozobra, y siguió ocupándose confebril actividad en sus preparativos de viaje. Los objetos se le caíande las manos; equivocaba una cosa con otra; empaquetaba ropas que debíanquedar en la casa, y ponía bajo llaves lo más indispensable para elviaje.
Fueron llegando unos tras otros los amigos, noticiosos de su viaje. Laveían partir con sentimiento, y ella por su parte les abandonaba contristeza, porque la tertulia era el encanto de su vida, y el charlar decosas de gobierno la más regalada comidilla de su travieso espíritu.¿Nombraremos a aquellos señores? Más vale que no, porque algunos hanvivido hasta hace poco; la mayor parte han ocupado altísimos puestos, ytodos llevaron, cual más cual menos, piedra y cascote al edificio de unpartido tan poderoso como impopular. Como nada es duradero en el mundo,el cielo quiso que a aquel edificio le llegase como a la casa de D.Felicísimo, su día final, y hoy crece en sus rotos muros el amarillojaramago, y sus huecos son ¡ay! de lagartos vil morada.
Entonces, en los tiempos verdes del gran Martínez de la Rosa, daba gozover la juventud lozana de un partido que hoy es vejete decrépito conlastimosas pretensiones de andar derecho, de alzar la voz y aun deinfundir algo de miedo. Entonces se nutría de hábiles retóricas, deerudición doctrinaria carlista, y hacía esgrima de sable con el brazovalentón y pendenciero de jóvenes oficiales granadinos. En el seno deeste partido, que en un tiempo se llamó de los sabios y en sus alboresse llamó de los anilleros, había gente de gran mérito, aleccionadoslos unos en la práctica estéril de liberalismo, otros algo amaestradosen el arte político que faltaba a los liberales. Ellos fueron losprimeros maquiavélicos ante quienes sucumbió la inocencia angélica deaquellos candorosos doceañistas que principiaban a no servir para nada.A falta de principios tenían un sistema, compuesto de engaño y energía.Su credo político fue una comedia de cuarenta años. Su éxito debiose ahaber vigorizado el principio de autoridad, y su descrédito oimpopularidad a haber impedido el desarrollo progresivo de las ideas. Enreligión eran volterianos, y en sus costumbres privadas enemigos de latemplanza; pero tenían un coram vobis de santurronería que hacía elefecto de ver la silueta de Satanás en la sombra de un confesonario. Unode los primeros elementos de fuerza que allegaron fue el clero, a quienadulaban, disponiéndose, no obstante, a comprar por poco dinero susbienes, cuando los progresistas los arrancaron de las manos que llamabanmuertas. A excepción de dos o tres individualidades de intachablepureza, eran gente de economías, y andando el tiempo, con las compras debienes desamortizados, formaron una aristocracia que poco a poco se hizorespetable, y en la cual hay muchos marqueses y un formidable elementode orden. En lo militar fueron poco escrupulosos, y se les ha vistopronunciarse con naturalidad y hasta con gracia.
En los días de nuestra narración presentaban el grato aspecto de unejército joven, lleno de bríos y de valor. Su programa de moderacióncontrariaba a mucha gente. Aquel habilidoso sistema de ser y no ser, deequilibrarse entre el absolutismo y los liberales, valiéndose de losunos contra los otros, de prometer y no cumplir, de encubrir confórmulas, retóricas y dicharachos hoy desacreditados, pero entonces muyen boga, el lazo de la arbitrariedad y el espadón de la fuerza, dioresultados en época de tanta inocencia política, cuando la libertad eracomo un niño generoso y no exento de mimos, más fácil de engañar que deconvencer.
La tertulia de Genara fue el centro donde las aspiraciones de aquellagente lista empezaron a tomar cuerpo. Allí fue precisándose el sistema yhaciéndose práctico. Allí se establecieron relaciones que no habían deromperse sino con la muerte y se conocieron y se escogieron, digámosloasí, los hombres. Los jóvenes tomaron de los viejos el saber astuto yestos de aquellos el desenfado y el vigor. Humanamente considerada,aquella gente tenía una superioridad especial que ha sido la causa de sudominio durante un tercio de siglo: era la superioridad de los modales,cosa importantísima en nuestra edad. Había en aquellos tiempos como unalínea divisoria clara y precisa que separaba en dos grandes mitades elinmenso personal político, creado por las revoluciones. En el trazado deesta línea tenían alguna parte las tijeras de los sastres. No habíatérmino medio, y fue lástima grande que tantas ideas generosas ysalvadoras no pudieran por fatal destino, emanciparse de la grosería,del mal vestir y peor hablar.
Por esto el advenimiento de la clase media fue laborioso y pesado.Aquella clase, frailunamente educada, no supo echar de sí ciertasasperezas, por lo que sólo prevalecieron en la vida pública los pocosque supieron ponerse el frac.
Despidieron a Genara aquel día, 16 de Julio de 1834, y se retirarontodos, los unos a su oficina, pues casi todos eran empleados, los otrosa dormir la siesta. Todavía en aquellos tiempos se dormía la siesta, yal día siguiente de aquel 16 da Julio fue cuando la Providencia dispusoque el Gobierno durmiera una siesta célebre.
La dama partió llena de pena y miedo, de miedo porque ignoraba sialejándose de Madrid se alejaría del aire ponzoñoso; de pena, porquedejaba su vida dulce y regalada, sus tertulias llenas de amenidad ointerés, su influencia en el partido dominante, y quizás, quizás algoque más vivamente interesaba a su corazón. Renunciar al brillo de suingenio y hermosura, a las adulaciones de la pequeña corte masculina quela festejaba un día y otro día; abdicar esta corona y huir de la capitalde su reino de galanterías para sepultarse en un rústico lugarón dondeno había de tener más solaz que lecturas insípidas y donde había derecibir la noticia del fin tristísimo de su marido, era fuerte cosa paraun corazón amigo de impresiones lisonjeras, para una fantasía siemprejoven y siempre soñadora, para una conciencia alarmada.
Esta mujer acabó ya para nosotros. Dentro de los límites señalados aestas historias, no cabe ya el resto de su vida llena de accidentes, yque no tomarán por modelo los cenobitas ni los que se propongan sersantos o algo que a santos se parezca. Sólo diremos, que vivió muchosaños y que a los sesenta todavía era guapa. Ingeniosa, amable y algointrigante, lo fue hasta los setenta, y durante dos años más fue unmodelo de devoción cristiana y de edificante trato con clérigos ycofradías, hasta que Dios quiso llevársela de este mundo. No se le cayóla casa encima como a D. Felicísimo, sino que murió de repente hacia elúltimo tercio del 68, si no están equivocadas las crónicas.
Aquel día (volvemos a nuestro 16 de Julio del 34), D. Benigno fue elúltimo que le apretó la mano. Después el héroe dio una vuelta por lacalle de Toledo y plazuela de la Cebada, porque oyó decir que habíaagitación en aquellos barrios y gustaba de curiosear. Un espectáculohorrible le detuvo en su excursión. Vio asesinar cruelmente a un chicopor echar tierra en las cubas de los aguadores. Esta travesura frecuenteentonces, se castigaba comúnmente a pescozones. Las cosas habíanvariado, y los ángeles traviesos eran tratados como los mis grandescriminales. Cordero retrocedió para entrar en la calle del Duque deAlba, y en la de los Estudios recibió un testarazo que le hizo saltar dela acera al arroyo. El duro objeto que le embistió era un ataúd. Unhombre le llevaba sobre su cabeza, dando porrazos a cuantos transeúnteshallaba en su camino.
—¡Bestia!—gritó Cordero.
Al punto reconoció a Tablas, y suavizando la voz le preguntó:
—¿Para quién es, hermano?
—Para aquella, para aquella—replicó López sin detener el paso. Corderovio algunas mujeres que lloraban.
-XXVII-
Desgreñada, lívida, con los ojos chispeando furia, las manostemblorosas, los dedos tiesos y esgrimidos al modo de cuchillos, la bocaseca, por ser las voces que de ella salían más bien ascuas que palabras;más parecida a demonio hembra que a mujer, estaba Maricadalso en lapuerta de una casa humildísima de la calle del Peñón. Sus gritospusieron en alarma a la calle toda, como las campanadas de un incendio,y por ventanas y puertas aparecieron los vecinos.
¡Qué caras y quéfachas! El gritar de Maricadalso era por momentos lastimero y dolorido,a veces amenazador y delirante. Sus cláusulas sueltas, saliendo de laboca en chispazos violentos, no entran en la jurisdicción del lenguajeescrito, porque lo característico de ellas dejaría de serlo al separarsede lo grosero. Palabras eran de esas que matizan y salpimentan lasdisputas populares; equivalen al siniestro brillo de la navaja en elaire y al salpicar de sangre soez entre las inmundicias que de uncorazón rudo salen a una boca sedienta de injuria. Entre lo que no puedereproducirse se destacaban estas frases.—¡Mi hija muerta!... ¡Cosasmalas en el agua!...
¡Esos pillos!...
Muchas damas de candil, vestigio envilecido de las que inmortalizó D.Ramón de la Cruz, rodearon a Maricadalso. Una harpía que grita en mediode la calle del Peñón o de otra cualquiera de aquellos barrios, tiene laseguridad de llevar el convencimiento más profundo al ánimo de suauditorio, sobre todo si lo que dice es un disparate de esos que noentran jamás en cabeza discreta. Con mágica rapidez, todas las mujeresque rodearon a Maricadalso se asimilaron las opiniones y sentimientos deesta. El pueblo es conductor admirable de las buenas como de las malasideas, y cuando una de estas cae bien en él, le gana por completo y leinvade en masa. Bien pronto la harpía individual fue una harpíacolectiva, un monstruo horripilante que ocupaba media calle y teníacuatrocientas manos para amenazar y doscientas bocas para decir: ¡Cosasmalas en el agua!
Quien no piensa nunca, acepta con júbilo el pensamiento extraño,mayormente si es un pensamiento grande por lo terrorífico, nuevo por loabsurdo. Aquel día habían ocurrido muchas defunciones. Varias familiastenían en su casa un muerto o agonizante. En presencia de una catástrofeo desventura enorme, al pueblo no le ocurren las razones naturales de loque ve y padece. Su ignorancia no lo permite saber lo que es contagio,infección morbosa, desarrollo miasmático. ¿Y cómo lo ha de saber laignorancia, si aún lo sabe apenas la ciencia? El pueblo se ve morir consíntomas y caracteres espantosos, y no puede pensar en causaspatológicas. Cristiano de rutina, tampoco puede pensar en rigores deDios. Bestial y grosero en todo, no sabe decir sino:
¡Cosas malas en elagua!
Esta idea de las cosas malas arrojadas infamemente en la riquísimaagua de Madrid, con el objeto puro y simple de matar a la gente, cayóen el magín del populacho como la llama en la paja. No ha habido ideaque más pronto se propagase ni que más velozmente corriese, ni que máspresto fuera elevada a artículo de fe. ¿Cómo no, si era el absurdomismo?
Algunas mujeres subieron a ver el cadáver de la hija de Maricadalso,cuyo ataúd acababa de traer López. Era una muchacha bonita, cigarrera,con opinión de honrada. Maricadalso subía a su casa, lloraba junto alcuerpo de su hija, bajaba a gritar de nuevo, blasfemando, volvía a subiry a llorar.... Ya no parecía la Muerte sino la Locura cantando a su modoel Dies irae. En tanto veinte, treinta, cuarenta hombres subían haciala plaza de la Cebada propagando aquel satánico evangelio de las cosasmalas en el agua. Encontraron a Timoteo Pelumbres, esposo deMaricadalso y padre de la muerta. Oyó este el griterío y soltando lasherramientas que llevaba, corrió presuroso a una taberna donde varioshombres disputaban.
—¿Veis?—gritó mostrando el puño—. Todo el mundo lo dice.... ¡Hanenvenenado las aguas!
Inquieto, feroz y pequeño, Timoteo tenía todas las apariencias delchacal, la mirada baja y traidora, los músculos ágiles, el golpecertero. Atacaba de salto. Era el mismo a quien vimos haciendo buñuelosen la tienda inmediata a la gran carnecería de la Pimentosa, de quienera protegido, lo mismo que su mujer. Era el mismo a quien vimos hacemucho tiempo, acaudillando la fiera cáfila que asesinó a martillazos alcura Vinuesa 21 en la cárcel de la calle de la Cabeza.
Aquel tigrepequeño vivió mucho. Alcanzó los tiempos de Chico.
En la taberna hacía falta un orador para electrizar el selecto concurso.Aquel orador fue Pelumbres, que hablaba mostrando el puño y frunciendolas cejas. Las mujeres pasaron gritando.
Entre ellas se divulgó una deesas noticias que electrizan, que redoblan el entusiasmo y aguzan elsoez pensamiento. La noticia era esta: De los dos chicos a quienes sehabía sorprendido poco más arriba echando unas tierras amarillas enlas cubas de los aguadores, el uno fue muerto al instante, el otro logróescaparse y se refugió.... ¿dónde? en el mismo San Isidro.
—Como que de allí ha salido todo...—dijo una voz que se esforzaba en serautorizada y convincente a pesar de ser la voz de un salvaje.
—¿Qué ha salido de allí?
—Los polvos.
—¡Los polvos!
El que esto aseguraba era un hombrón, un animal de esos que aparecen enlas tempestades populares, sin que se sepa bien quien los trajo, y entodas ellas dejan señal sangrienta de su paso.
Seguíale una docena deindividuos de esos que al mirarnos muestran cara humana, si bien es muydudoso que sean hombres.
—Sí, señores, todo está averiguado—añadió el desaliñado orador, que eraTablas en persona—
. Y si faltase testimonio, aquí estoy yo para darlo.
Dos mujeres se le colgaron de cada brazo. En torno suyo hízose uncorrillo. Formábalo esa curiosidad de lo horrible que reúne gente enderredor de los patíbulos, del charco de sangre, señal de un crimen, ojunto a la oscura agonía de un perro. Tablas se enorgulleció de supapel. Aquel día era un día suyo, un día en que iba a mostrar su podercon pretensiones de poder político, ¡oh!
¡qué gran momento! Dos docenasde perdidos le obedecían, como obedece la piedra a la honda.
Tablas erala honda; pero distaba mucho de ser la mano.
—Pues, sí señores—añadió López—. ¡Yo mismo les he llevado ayer un sacocon media fanega de veneno!
—¡Media fanega de veneno!
—¿Y tú se lo has llevado?
—Sí, porque no sabía lo que era. No es la primera vez que esos malvadosreciben remesas de veneno. El saco que les llevé ayer vino de Cataluñapara ese.... No le quiero nombrar.
—Di tú, parlanchín—gritó una voz detrás del corrillo—. ¿Se ha muertotambién la Pimentosa?
—Para eso va. Esta mañana despertó con el mal.
—¿Ha bebido agua?
—Ha tomado los mismos polvos como medicina.
Una exclamación de horror acogió esta terrorífica aseveración.
—¿Quién se los ha dado?
—Curas y frailes que todos son unos. Diéronselos como medicina santa, ytomarlos y empezar a sentir las arcadas del cólera, fue todo una mismacosa.
Esto era demasiado espantoso para que el digno concurso pudiera hacercomentarios. El silencio torvo con que lo oyó probaba su escasez deideas ante aquel hecho y el alarmante recogimiento de sus pasiones, quese concentraron para brotar en seguida con más fuerza. Tablas puso caraafligida. Deseaba excitar en favor suyo la compasión de la multitud ypasar por una víctima de las malas artes de cierta gente. Pero en surudeza no acertaba a ingerir la idea política en aquella serie de locosdesatinos. Tratándose de difundir un disparate y de darle lainverosimilitud que le hace más asequible a la mente del vulgo, Tablasno carecía de habilidad, porque así como el búho ve en las tinieblas,ciertos entendimientos tienen la aptitud del absurdo.
Pero él queríarazonar, emitir un fundamento, más que por justificar la asonada, pordarse satisfacción a sí mismo, como hombre de opiniones políticas.Necesitaba una fórmula que le diese prestigio entre sus oyentesadjudicándole cierta iniciativa con asomos de jefatura.
Frunció el ceño, bajó la cabeza, recogió su pensamiento para buscar lafórmula que necesitaba.
Como en ocasiones parecidas, en aquella sufrente semejaba el duro testuz del toro, previniendo la acometida. Lachispa brotó entre las nieblas de aquel caletre, pues no hay cerebro portenebroso que sea, que no tenga sus rehendijas por donde entre a vecesalgo de luz.
—¿No sabéis lo que es esto?—dijo con gran animación—, sintiendovislumbres de genio—.
¿No sabéis lo que esto significa? Envenenar porgusto de envenenar no es....
Buscaba la palabra lógico, que había oído muchas veces en el club:pero no daba con ella. La palabra se le atarugaba sin querer pasar, comouna moneda grande que no puede entrar por la pequeña hendidura de unahucha.
—No es, no es...—añadió forcejeando con el vocablo y echándole fuera alfin, aunque desfigurado, no es ilógico. ¿Por qué envenenan a la gente?Para acabar con los liberales. Ellos dicen: «No podemos aniquilar anuestros enemigos uno a uno, pues acabemos con todo el género humano».(Sensación profundísima.)
Comprendió que le vendría muy bien en aquel caso un recuerdo histórico,y volvió a fruncir el ceño. Esto era difícil en extremo y su cerebro notenía capacidad para contener un suceso histórico. Equivalía a querermeter, no ya una moneda, sino un camello dentro de la hucha. Pensó muchoy se rascó la frente. Había oído en el club multitud de menciones yreferencias de acontecimientos pretéritos; pero a él ninguna se le veníaa las mientes. De pronto una mujer, ¡oh genio de la mujer! dijo esto:
—Es como lo de Herodes.
Tablas se estremeció de júbilo. Tenía lo que necesitaba. Ahuecando lavoz y marcando con su manaza un compasillo oratorio, prosiguió sudiscurso así:
—Sí, señores; así como el tirano Herodes, para ver de perder al niñoJesús, mandó matar a todos los niños, según rezan los Evangelistas,estos canallas, para ver de acabar con un partido, con el partidoliberal, quieren matar a todos los españoles, a todo el género humano, atodo el globo terráqueo.
Describió con el brazo extendido un vasto y rapidísimo círculo. SabeDios hasta donde habrían llegado las retóricas del antiguo tablajero, sien aquel momento no permitiese Dios una repentina tragedia. Era elprimer hecho terrible, brotando de la última palabra de López. En elpopulacho las palabras ardientes tienen una propagación pasmosa, y pasmatambién la rapidez con que de estas flores de la barbarie salen frutosde sangre. Un lego atravesó por delante de la Latina, dobló la esquinade la plazuela siguiendo en dirección a Puerta de Moros. Iba presuroso yacobardado, llevando un paquete de papel en la mano, algo como doslibras de azúcar, recién compradas en la tienda.
—¡Aquel lleva veneno!—gritaron varias mujeres corriendo hacia él.
El lego fue rodeado por un grupo y desapareció en él. No se vio más queun estremecimiento de brazos y cabezas, un enjambre de cuerpos queforcejearon entre gritos. Algunos ayes lastimeros se deslizaron entre elvocerío. Después sólo se veía una masa de gente en lúgubre cercosilencioso mirando al suelo.
Tablas había tomado otra dirección. Por un momento el populacho sedividió. Los girones de aquella nube negra vagaron un rato por lascalles de los Estudios, Toledo, plazuelas de San Millán y de la Cebada.Gran confusión reinaba. El atleta, con su media docena de facinerososcaminó hacia la calle de las Maldonadas. Cerca de la puerta de su casavio a Romualda que salía presurosa, y la llamó:
—¿Y Nazaria?
—Lo mismo.
—¿Hay alguien arriba 22?
—Nadie, yo sola; digo, yo he bajado.
—Sube y tráeme mi navaja grande que está sobre la cómoda.
—Madre Nazaria me ha mandado por agua. Tiene sed.
—Ve primero por la navaja.
Romualda subió, mientras Tablas y sus amigos conferenciaban gravementeen la puerta. Era un consejo de guerra de caníbales en la expectativa deuna gran batalla-merienda. Cuando Romualda bajó con la navaja, Lópezdijo a los amigos:
—El Gobierno mandará tropas a defenderles. Bueno es estar prevenido.Mira, Rumalda....
Romualda había pasado ya a la otra acera, y desde allí les miraba conespanto. Su cara de hambre y miseria, su aspecto de cansancio noexcitaban la compasión de aquellos caballeros andantes de la plebe.
—Rumalda.
—Señor.
—Sube y tráeme las dos pistolas que están colgadas junto a la cama....Después llevarás el agua a Nazaria.
—Madre Nazaria no me ha mandado por agua. Ya no tiene sed. Me ha mandadopor un cura.
Dice que se muere.

—¿Por un cura?... ¿Y dónde están los curas, mentecata?... Di a Nazariaque no se muera, que volveré pronto.... Corre y tráeme las pistolas.
—Voy por el cura.
—Sube y trae las pistolas—gritó López.
La coja entró en el portal, y emprendió su lucha con la escalera. Estoempezaba a ser para ella como beberse el mar. Y se lo bebía.
Poco después el atleta y sus amigos volvían a la calle de los Estudios.Un reloj dio la hora.
Eran las tres de la tarde. Ya en la puerta que elSeminario tiene por la calle del Duque de Alba, los sicarios del legoformaban un grupo imponente, montón de humanidad digno de un basurero,en el cual brillaban aceros de navajas y burbujeaban blasfemias.Gritaron, golpeando la puerta. Tablas se presentó, quiso mandar; pero nole hicieron caso. Abriose la puerta, o franqueada por dentro o rotadesde fuera, que esto no se sabe bien. El populacho entró. Detúvose enel vestíbulo ante una figura que estaba allí sola, imponente, inmóvil,como imagen bajada de los altares. Era el Padre Sauri, joven, flaco,pálido, valiente. La palidez, la energía de las facciones del jesuita,sus ropas negras, su valor quizás contuvieron un instante al
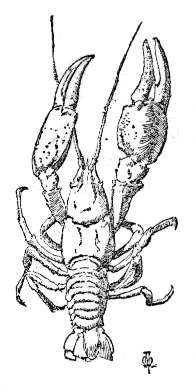
populacho.Aquella repentina quietud parecía la perplejidad del arrepentimiento. Eljesuita dijo con voz sonora y conmovida: ¿qué queréis?
Difícil era contestar a esta pregunta con palabras. Los sicarios nosabían bien lo que querían.
De entre ellos salió una voz que gritó: Queremos tu sangre, perro. No fue preciso más. El Padre Sauridesapareció. No puede describirse su horroroso martirio. De manos de losmonstruos pasó a las de unas cuantas harpías que le arrastraron hasta laplazuela de San Millán, mutilando su cadáver en el sangriento camino.
En tanto los asesinos se difundieron por los inmensos claustros delvasto edificio. Oíanse pasos precipitados y ayes lastimeros en lo altoviolentos golpes de puertas que se cerraban. Era jueves, y loscolegiales externos estaban en sus casas. Muchos jovenzuelos internosfueron acometidos.
Para saber si eran realmente colegiales o Padresdisfrazados de alumnos, los sicarios les quitaban el bonete buscando lacorona sacerdotal.
-XXVIII-
Aquella mañana había funcionado con mayor actividad que otros días elaparato de trasmisión, establecido por D. Rodriguín entre su carpeta yla de su amigo.
—Amice,¿exaudisti hodie susurrationes trapisondarum?
—Utique; videte carátulam Gratiani. ¡Quantum est ille canguelatus!
—Ecce Ferdinandez, vel a Ferdinando. Ille ahorcabitur cum capillo.
¡Quién le había de decir al juguetón estudiante que a las pocas horas deestas bromas había de ver morir trágicamente al infeliz Fernández,maestro dulce, tolerante amigo de los buenos alumnos y docto humanista!Rodriguín le vio sorprendido por los sicarios al salir de su celda.Espantado el jesuita ante el horrendo aspecto de la multitud, permanecióun instante perplejo o inmóvil sin acertar a huir, ni a defenderse, nisiquiera a traducir su terror en palabras.
La plebe aprovechó aquelmomento. Fue devorado en un soplo como seca arista en el fuego.
Rodriguín bajó la escalera. Su temor le daba alas. En el patio vio mataral Padre Artigas, bibliotecario, y al hermano Elola, ambos cazadosferozmente a lo largo de los claustros, y siguiendo la dirección dealgunos escolares que huían, refugiose en la capilla doméstica.
Allíestaba el Padre Carasa con algunos colegiales rezando el rosario.Rodriguín les vio a todos arrodillados pidiendo a Dios misericordia, yquiso imitarles; pero sus piernas no podían doblarse y eran incapaces detodo lo que no fuera correr, huir, desaparecer. Salió de la capilla. Eratodo pies. Bajó, volvió a subir, y en aquel viaje anheloso, semejante alde la liebre perseguida, vio morir al Hermano Sancho, el que acompañabaa Gracián en sus paseos y excursiones, y al Hermano coadjutor Ostolazo,que pereció en el patio y fue arrastrado a la calle por las mujeres.
Elpánico horrible redoblaba las fuerzas del macarrónico para correr. Subióa los desvanes, pasó por el sitio a que él y los de su pandillanombraban chupatorium por ser el escondrijo donde fumaban, y al fin seencontró solo. Los rugidos de la plebe sonaban lejos abajo. Rodriguín,al sentirse en salvo, perdió súbitamente las milagrosas fuerzas que lehabían hecho volar, y cayó sin sentido. La colosal energía contractilque desplegara se concentró en su cerebro, haciéndole delirar. La fiebrereprodújole los mismos peligros de que ya parecía libre, y vio lospuñales corriendo tras sí. Imaginose que corría con sobrehumanapresteza, sin poder apartarse de los ensangrentados aceros; imaginoseque subía a los tejados, seguido tan cerca por los sicarios que sentíasu abrasador aliento. Soñaba (pues como sueño eran sus figuraciones) quese arrojaba de cabeza al patio, y que los sayones se arrojaban tambiéndetrás de él. Después subía como desesperado gato por la cuerda de lascampanas, y por la misma vía subían también los puñales terribles. Luegose lanzaba por el interior angosto y húmedo de las cañerías que recibíanel agua de los tejados, y la turba se precipitaba también por elinterior del tubo, haciendo un ruido semejante al del agua. Seguidosiempre y nunca alcanzado, pero tampoco en salvo, se precipitaba en laiglesia, subía por las paredes, bajaba por los empolvados altares, y laplebe subía y bajaba con él. Se metía al fin entre las hojas de losmisales, como una cinta de marcar, y allí, en aquel doblez seguro, leseguían también las manos armadas de puñales. Las navajas brillabanentre las doradas letras.
Refugiábase luego entre los vestidos de la Virgen, en el aceite de lalámpara, en el recinto sagrado del copón; y en los vestidos, en elaceite, en el copón, los tigres no se apartaban de él, siguiéndole sindescanso y tocándolo sin llegar a cogerle.... Al fin acabó esteespantoso delirio y quedó el escolar en inacción parecida a la de lamuerte. Cuando terminó aquel estado y cobró el conocimiento, hallosetendido boca abajo en el suelo del oscuro desván. Puso atención a losruidos de abajo y le pareció que se alejaban. Arrastrándose trató desu